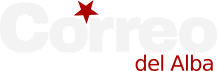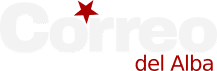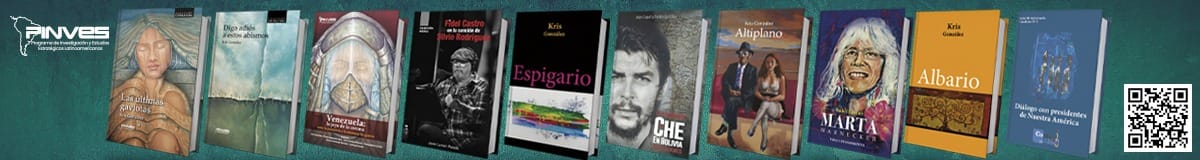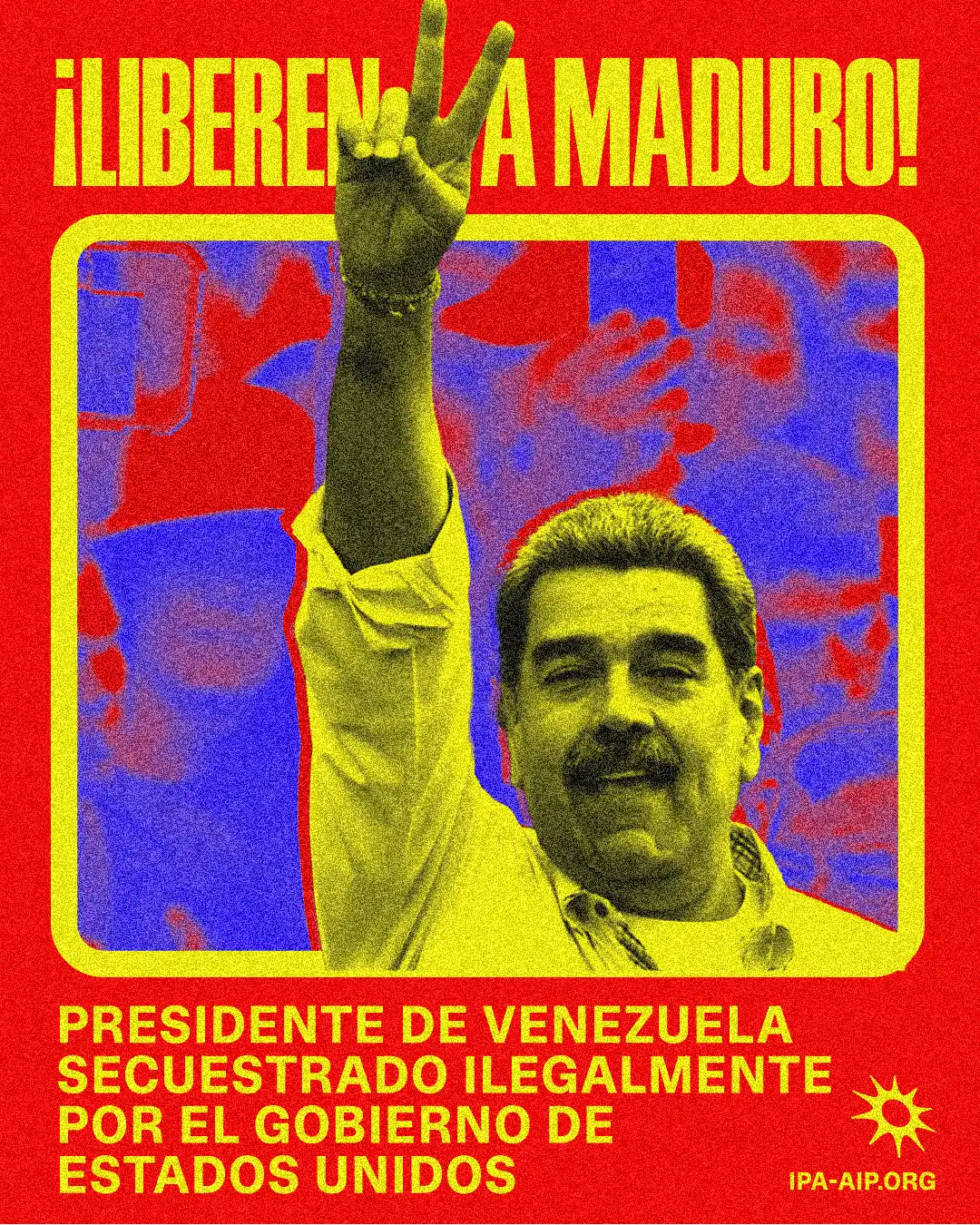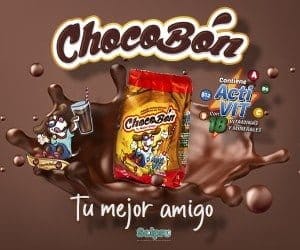En la actualidad, cuando las 10 personas más ricas del planeta poseen más riqueza que los tres mil millones más pobres, parece que la desigualdad y la codicia se han convertido en las fuerzas dominantes que rigen la economía global. La codicia, considerada por muchos como el motor del desarrollo y el principal impulsor del capitalismo, ha sido normalizada al punto de justificar que, en los últimos 30 años, las mayores fortunas del mundo hayan multiplicado varias veces su patrimonio. Este fenómeno se percibe como algo completamente natural e incluso como un signo de buena salud económica a escala mundial. Sin embargo, si rascamos un poco más allá de las cifras y los discursos, surge una pregunta inquietante: ¿estamos realmente creando valor o solo extrayendo lo que ya existe?
En el caso de Bolivia, el crecimiento exponencial de las fortunas oligárquicas contrasta con un contexto de severa escasez de dólares y un agotamiento visible de los recursos naturales. Aun así, esta realidad no parece preocupar a gran parte de la población, que se limita a elegir electoralmente lo que percibe como lo más alejado del supuesto origen de la crisis actual: el modelo económico impulsado durante los últimos 20 años por el Movimiento Al Socialismo (MAS). Sin embargo, pocos reconocen que dicho modelo no difirió sustancialmente de los anteriores, pues también se sustentó en un esquema neoliberal y extractivista. La única diferencia fue una distribución algo más equitativa de los ingresos nacionales, aunque, en última instancia, las oligarquías tradicionales siguieron siendo las principales beneficiadas del crecimiento económico.
Las cifras son contundentes: el patrimonio de las 50 mayores fortunas de Bolivia se duplicó en dos décadas, pasando de 15 mil millones a 30 mil millones de dólares. Mientras tanto, en el último gobierno del MAS las Reservas Internacionales Netas (RIN) se desplomaron y los ciudadanos tuvimos que hacer largas filas para acceder a divisas como el dólar o el euro, así como para comprar combustibles. A esta situación se suma la falta de visión y de acción oportuna del gobierno de Luis Arce. Aunque enfrentó la oposición de su propio partido en la Asamblea, que le impidió aprobar créditos para mitigar la crisis, tampoco adoptó medidas efectivas. Un simple decreto que obligara a canalizar las divisas de las exportaciones a través del Banco Central –como lo hizo el histórico 21.060– habría garantizado las reservas necesarias para importar combustibles y abastecer de dólares a los importadores nacionales.
Frente a este escenario, dominado por la concentración de riqueza y el agotamiento de los recursos, surge una pregunta fundamental: ¿puede una economía sostenerse indefinidamente sobre la base de la extracción? O dicho de otro modo: ¿qué ocurre cuando el beneficio financiero se separa de la realidad material que lo sustenta? Para responder, debemos dejar de pensar únicamente en términos económicos y comenzar a pensar en términos físicos y biológicos. En lugar de seguir el rastro del dinero, debemos seguir algo más elemental y más honesto. Mucho antes del dólar, el yuan o incluso de la existencia humana la auténtica moneda de la vida ya existía: la energía.
La prueba del límite
El canal de YouTube Art Of The Problem es el creador del concepto de “la prueba del límite”, presentado en su video The Profit Paradox[1]. En ese trabajo, su autor introduce esta idea como una forma de evaluar si una actividad aumenta o disminuye la energía utilizable a distintas escalas: desde el individuo hasta el ecosistema y la sociedad en su conjunto.
La prueba del límite es una herramienta conceptual que permite distinguir entre actividades que realmente crean valor y aquellas que solo extraen rentas del sistema, es decir, que se benefician sin aportar nada nuevo o, peor aún, lo empobrecen. En lugar de mirar únicamente los beneficios financieros o el crecimiento económico de una empresa o sector, esta prueba propone observar el balance energético de la actividad: cuánto aporta al conjunto del sistema en términos de energía y capacidad productiva, y cuánto le resta al ampliarse el análisis más allá del individuo o la empresa.
El método consiste en imaginar límites concéntricos alrededor de la actividad. Se empieza con un límite pequeño –por ejemplo, una persona o una compañía– y se amplía progresivamente para incluir su entorno inmediato, la comunidad, el ecosistema y finalmente el planeta. Si al expandir esos límites la actividad sigue mostrando un balance energético positivo, entonces se trata de una práctica genuinamente productiva. Pero si la aparente rentabilidad desaparece o se vuelve negativa cuando se considera un contexto más amplio, significa que estamos ante una actividad extractiva. Dicho de otro modo, algo puede parecer “productivo” desde la contabilidad de una empresa, pero ser destructivo desde la perspectiva del sistema completo.
En la naturaleza esto se observa con claridad. Un castor que construye una presa no solo se beneficia individualmente: su acción genera un estanque donde surgen nuevas formas de vida, aumentando la energía total del ecosistema. En cambio, una gaviota que roba un pez a otra solo traslada energía de un lugar a otro; el sistema no gana nada. Peor aún, la proliferación desmedida de algas que agotan el oxígeno de un lago muestra cómo una actividad aparentemente “exitosa” a nivel local puede destruir la base energética del sistema que la sostiene. La clave está en que la naturaleza mantiene límites autorregulados: la competencia, la muerte y el reciclaje de la materia impiden que una especie acumule energía sin fin. Las algas, sin embargo, junto a una elevada actividad volcánica, fueron responsables de la tercera extinción masiva del planeta, hace 252 millones de años, cuando desapareció el 96% de las especies marinas y el 70% de los vertebrados terrestres.
La Humanidad, al igual que las algas, ha aprendido a romper los límites naturales que regulan la vida en la Tierra, provocando lo que muchos consideran la sexta extinción masiva[2]. En nuestro caso, esta ruptura ha sido posible gracias a la tecnología, los combustibles fósiles, la propiedad privada y las estructuras financieras, que nos permiten acumular energía –en forma de recursos, capital o rentas– en un período extremadamente breve en términos biosféricos, sin dar tiempo al sistema para autorregularse. Este proceso ha impulsado un extraordinario desarrollo material, pero también ha generado actividades que solo parecen rentables dentro de un rango estrecho y temporal. Si ampliamos la escala de análisis, muchas de ellas se revelan como energéticamente destructivas para el conjunto del sistema.
Un ejemplo actual claro se encuentra en la industria de los combustibles fósiles. Desde el punto de vista contable, extraer y vender petróleo o gas genera enormes beneficios. Las empresas petroleras muestran balances financieros sólidos y contribuyen al PIB de los países productores. Sin embargo, si aplicamos la prueba del límite y ampliamos el análisis al ecosistema planetario, el panorama cambia: la quema de combustibles fósiles libera dióxido de carbono, altera el clima, destruye hábitats y produce costos sociales y ecológicos que no se reflejan en las cuentas empresariales. A nivel global, el balance energético neto es negativo: estamos agotando reservas naturales acumuladas durante millones de años y degradando los sistemas que sostienen la vida.
Algo similar ocurre en el mundo de las finanzas globales. Los instrumentos especulativos –como los derivados financieros o el trading de alta frecuencia– pueden generar ganancias rápidas dentro del límite estrecho de los mercados financieros, pero no crean valor productivo en el sentido energético o material. Simplemente redistribuyen riqueza existente, como la gaviota que roba el pez. Cuando se amplía el límite y se consideran los impactos sobre la economía real, la desigualdad y la estabilidad social el balance del sistema se vuelve negativo. En este caso, la “ganancia” se logra a costa de la pérdida de resiliencia y equidad del conjunto.
La prueba del límite revela que la verdadera creación de valor solo ocurre cuando una actividad mantiene un balance energético positivo a todos los niveles, desde el individuo hasta el planeta. Cuando la rentabilidad depende de externalizar costos o agotar recursos, lo que tenemos no es crecimiento, sino extracción disfrazada de progreso.
La biofísica de la acumulación oligárquica
Un análisis biofísico del beneficio nos obliga a dejar de seguir el dinero y comenzar a seguir la energía. Aplicar la prueba del límite a la economía boliviana revela un contraste profundo entre lo que parece rentable y lo que realmente sostiene al sistema.
Si observamos dentro de un límite estrecho, las élites económicas –la banca, la agroindustria y la minería– exhiben cifras deslumbrantes. En 2024 el sistema financiero acumuló utilidades de 379 millones de dólares, con un crecimiento del 28.6%. La agroindustria superó al gas como principal sector exportador y la minería reportó más de seis mil 200 millones de dólares en ventas. A simple vista, el balance parece positivo.
Pero al ampliar el límite al conjunto nacional, el panorama se invierte. La expansión agroindustrial ocupa ya más de 3.8 millones de hectáreas y acelera la deforestación. La minería continúa drenando capital natural no renovable, dejando tras de sí pasivos ambientales y comunidades empobrecidas. Se exportan materias primas, pero no retornan divisas ni se regeneran los suelos ni las aguas. Desde una perspectiva energética, el sistema pierde capacidad de reproducción: se agota su energía útil.
Las oligarquías bolivianas no actúan como castores que construyen ecosistemas sostenibles, sino como proliferaciones de algas: su éxito individual depende del colapso del entorno. Miden su rentabilidad en dólares mientras el país pierde energía vital. Su lógica es la de la gaviota: no crean riqueza nueva, solo la redistribuyen hacia arriba mediante privilegios financieros, monopolios y una relación extractiva con el Estado. La acumulación oligárquica, vista a través de la prueba del límite, no es prosperidad: es entropía institucionalizada.
El nuevo gobierno de derecha: ¿cambio de rumbo o continuidad extractiva?
La llegada de un gobierno de derecha plantea una pregunta decisiva: ¿romperá con este modelo de acumulación parasitaria o lo profundizará? Los primeros signos –y la lógica estructural del capitalismo rentista– indican que lo segundo es más probable.
El discurso oficial promete “reactivación”, “inversión extranjera” y “libertad económica”. Sin embargo, traducido a la práctica, esto suele significar flexibilización ambiental para expandir la frontera agroindustrial y minera, privatización de los bienes comunes bajo la idea de atraer capitales y consolidación del poder financiero, que ya concentra más de tres mil 100 millones de dólares en patrimonio. Son políticas que, bajo la prueba del límite, muestran rentabilidad a corto plazo para ciertos grupos, pero destruyen energía y capacidad productiva al nivel del sistema nacional.
Este modelo profundiza la paradoja del beneficio infinito: aparenta generar crecimiento mientras erosiona las bases físicas y sociales que lo hacen posible. La apertura irrestricta y la concentración del crédito en actividades extractivas no crean valor neto, solo aceleran la transferencia de energía del país hacia pocos bolsillos. Las medidas coyunturales, como la repatriación forzada de dólares, son paliativos que no enfrentan el problema de fondo: la desconexión entre las finanzas oligárquicas y la energía real de la nación. Un gobierno que celebra la renta como “libertad de empresa” no corrige la crisis, solo la administra.
El camino del castor: hacia una redefinición del beneficio nacional
La disyuntiva central de Bolivia no es entre izquierda y derecha, sino entre algas y castores: entre un modelo que prospera del colapso y otro que invierte en la regeneración. Superar la crisis implica redefinir el beneficio nacional desde una perspectiva biofísica y sistémica.
Seguir el camino del castor significa invertir en ingeniería ambiental y productiva que multiplique la energía útil del país: industrialización real de los recursos, transición hacia energías renovables, agroecología y economía del conocimiento. Un beneficio solo es positivo si, al ampliar los límites del análisis, sigue aumentando la capacidad productiva del sistema en su conjunto.
También implica desacoplar el bienestar oligárquico del bienestar nacional. Esto exige una reforma tributaria y financiera que penalice la extracción de rentas y la fuga de capitales, y premie la reinversión productiva. Quien extraiga energía del sistema debe retribuirla o asumir su costo real. Y, sobre todo, es necesario reconectar las finanzas con la física, reconociendo que la economía no puede crecer indefinidamente en un planeta finito.
El nuevo gobierno enfrenta así una prueba decisiva. Puede convertirse en el último administrador de la fiesta extractivista, acelerando el agotamiento ecológico y social; o puede iniciar la difícil tarea de reconstruir el metabolismo económico del país. Por ahora, todo indica que la máquina y la ideología de acumulación infinita sigue en marcha y que el nuevo conductor simplemente va a presionar el acelerador. La pregunta de fondo permanece abierta: ¿qué haremos cuando ya no quede energía que extraer y solo sobreviva el saldo contable de lo que una vez fue un país lleno de vida?
_________________________
Carlos Bonadona Vargas Boliviano, ingeniero de Sistemas y especialista en Energías Renovables
[1] Ver: https://youtu.be/c1zssAsg9ZY
[2] El Informe Planeta Vivo 2022 del WWF encontró que el tamaño promedio de las poblaciones de vertebrados monitoreados (mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces) ha disminuido en un 69% entre 1970 y 2018. Esto significa que la «tela de la vida» se está adelgazando dramáticamente, incluso si muchos hilos (especies) no se han roto por completo todavía.