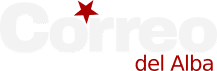Por Julio Cortázar
En la larga lucha contra los enemigos internos y externos de los pueblos latinoamericanos, las bajas son frecuentes y penosas; larguísima es ya la lista de hombres y mujeres que han dado su vida combatiendo a las tiranías, las dictaduras, las injerencias imperialistas en nuestras tierras. Cada una de esas pérdidas es irreparable, cada hueco en las filas es como un pedazo de oscuridad en nuestros corazones. Y sin embargo, hay en ellas un ejemplo y una fuerza que iluminan cada día de renovado combate, que multiplican la voluntad de seguir adelante hasta alcanzar la meta final. Los golpes más fatales del enemigo se vuelven contra él, porque sus crímenes acendran la voluntad de combate de quienes han visto caer a sus compañeros y saben que la única manera de llorarlos está en seguir adelante en todos los terrenos de la lucha.
¿Pero qué decir frente al cadáver de un compañero que no ha sucumbido frente al enemigo común, sino que ha sido asesinado turbiamente en el marco de una disensión partidaria, y que sus victimarios pretenden mostrar como un traidor? Estoy hablando del poeta Roque Dalton, asesinado en su país y por compatriotas, no por aquellos que vienen sojuzgando a El Salvador a lo largo de años y años de sangre y de vileza, sino por un grupo de los que pretenden liberarlo en nombre de la libertad y la revolución. Ignoro –y creo que casi todos los ignoramos– los detalles precisos de un crimen que sobrepasa en horror a los peores que haya podido cometer el enemigo interno o externo de El Salvador. Declaraciones y contradeclaraciones, mentiras y desmentidos se han sucedido con la velocidad necesaria para quienes de alguna manera necesitan lavarse las manos de una sangre que un día sabrán indeleble, imperdonable. Después de largas semanas en que la esperanza se mantuvo viva, hay que aceptar que Roque Dalton ha muerto de resultas de una disensión entre miembros del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. La fracción responsable de su «juicio» y su «ejecución» dio a conocer desde el principio un comunicado en el que acusaba a Dalton de trabajar para la CIA y de haber procurado su infiltración en el seno del movimiento.
De la acusación, que parecería ridícula en el caso de Dalton si no fuera tan monstruosa por provenir de quienes se autotitulan revolucionarios, no he de decir nada. ¿Para qué, si el mismo Roque la habla anticipado con una claridad que multiplica la culpa de sus asesinos? Una editorial mexicana se dispone a publicar su novela titulada Pobrecito poeta que era yo, de la que Roque me había dado a leer largos pasajes. En ella (debo la referencia concreta a Roberto Armijo) se cuenta que en la época en la que el poeta estuvo preso en El Salvador, el agente de la CIA que lo interrogaba le dijo en algún momento lo siguiente: «No creas que vas a morir como un héroe, tenemos documentos necesarios para hacerte parecer como un traidor, y la historia y tus hijos se avergonzarán del nombre de su padre. Así que olvídate de que tu muerte te convertirá en héroe». Esto ocurría nada menos que en 1964; más de diez años después de esa innoble amenaza, la vemos cumplirse literalmente.
Dentro de poco, el libro citado va a circular con su terrible anuncio de muerte. Pero incluso si Roque no hubiera denunciado esa amenaza de sus enemigos, la acusación con que se pretende justificar su asesinato seguiría siendo monstruosa, puesto que en ella se acumula no solamente la calumnia más infame que pueda hacerse a un luchador revolucionario, sino que esa calumnia procede de quienes en algún momento él consideró sus compañeros en la lucha política salvadoreña. No sorprenderá, pues, que a lo largo de estas semanas hayan surgido diversas voces indignadas para condenar el asesinato de Dalton y el simulacro de justificación con que se ha pretendido justificarlo. Acabo de leer el magnífico texto de Ángel Rama, que con el título de «Roque Dalton asesinado» publicó El Nacional de Caracas el 13 de julio. Y quiero citar su comienzo:
El horror ya no es en América Latina una «historia extraordinaria», como pensaba el poeta norteamericano. Si alguien pudo definirse consternado y rabioso ante la muerte del Che Guevara a manos de la dictadura boliviana de entonces, ¿cómo definirse ante el fusilamiento del poeta Roque Dalton por un grupo guerrillero salvadoreño? La incredulidad, la ira, el horror, se suceden ante esa hoja volante que a fines de mayo hizo circular en El Salvador el Ejército Revolucionario del Pueblo atribuyéndose la ejecución de Roque Dalton, «porque siendo militante del ERP estaba colaborando con los aparatos secretos del enemigo». Demasiadas escasas palabras para justificar semejante monstruosidad y para cubrir con el baldón de traidor el cadáver de un hombre que durante veinte años estuvo activamente dedicado a la causa revolucionaria.
Sí, veinte años de lucha revolucionaria; y sin embargo, por ser como él era, como lo vimos y lo quisimos sus amigos, Roque Dalton no era un escritor lo suficientemente conocido en la América Latina. Su muerte, inútil es decirlo, despertará a muchos de los que duermen en el campo de la crítica, y pronto empezarán las valoraciones y las exégesis. Enhorabuena, claro está, pero a mí me parece ver la sonrisa traviesa con que Roque seguiría ese repentino interés por su obra y su palabra. Nunca me dio la impresión de que ese relativo desconocimiento lo preocupara; otras cosas más importantes lo hacían vivir contra viento y marea, contra destierros y prisiones, contra el hostigamiento cotidiano del revolucionario que quiere estar en la línea de fuego. ¿Hablar de Roque Dalton, poeta? Sí, desde luego, pero sin olvidar un solo instante la admirable frase del Che cuando alguien le preguntó por su profesión: «Yo era médico», y que encuentra su eco y su fidelidad en el Roque Dalton que titula su última novela: Pobrecito poeta que era yo. Hablar del poeta, sí, pero del poeta combatiente, del revolucionario que jamás dejó de ser poeta.
Entre lo mucho que me ha dado Cuba, el conocimiento y la amistad de Roque Dalton se contará siempre entre lo más precioso. No sé en cuál de mis viajes a la Isla nos encontramos por primera vez; escribo en un lugar donde ni siquiera tengo los libros de Roque, y me faltan referencias cronológicas. En todo caso estoy seguro de que nos conocimos en la Casa de las Américas, de cuyo Comité de Colaboración habríamos de formar luego parte. Alguna mañana vi llegar a un muchacho moreno y flaco, de rostro aniñado y a la vez lleno de tiempo; al principio los dos nos confundimos sobre nuestra edad, nos hicimos las bromas de rigor, empezamos a mirarnos de veras. Yo conocía muchos poemas de Roque, admiraba su particular acercamiento a la poesía dentro de una voluntad de comunicación, de cercanía con cualquier tipo de lector, y que no se tradujera en la chabacanería y el populismo suicida que tanto mal hace a mucha poesía revolucionaria. De eso hablamos tomando café y tragos en el barrio viejo de La Habana, o en los intervalos de nuestra tarea en la Casa. Para Roque, que se sorprendía un poco de mi admiración, no había nada más natural que escribir así, pero yo insistía en que ese naturalidad tenía que haberle costado enormemente a un poeta Centroamericano. Esto, claro, lo hacía estallar en carcajadas, y en Roque le risa era uno de sus mensajes más directos y más hermosos, se reía como un niño, echándose hacia atrás y tratándome de argentino, es decir, de metido para adentro, pronto a ver la paja en el ojo ajeno y no la retórica rioplatense en el propio. Y entonces me tocaba a mí reírme, pero nunca supe ni sabré hacerlo como Roque.
Para quienes no estaban al tanto de su pasado, ese hombre simple y hasta anodino podía engañar físicamente al mejor observador. Nunca lo escuché referirse a su propia persona salvo cuando se trataba de dar testimonio sobre la historia de su país, en cuyas turbulentas alternativas había tomado parte activa. Entonces era preciso y claro, sin caer jamás en los localismos comprensibles pero nefastos de muchos militantes; no hacía falta conocer su pasado para darse cuenta de que Roque Dalton tenía una visión general de la lucha revolucionaria, y que sus múltiples andanzas por el mundo le habían dado una experiencia que pesaba en sus juicios y en sus opiniones. Eso, junto con la poesía y el sentido del humor, nos llevó a sentirnos amigos desde el primer momento; ahora que no volveré a hablar con él, pienso que nos vimos muy poco, que estábamos demasiado ocupados en Cuba para vagar juntos por las calles y charlar en los hoteles y los cafés. Y en París, donde nos encontramos dos veces, la urgencia de los problemas, de las circunstancias siempre críticas en nuestro trabajo, no nos dejó la libertad que hubiéramos querido para discutir de libros, de películas, de hombres y de mujeres. Hablar con Roque era como vivir más intensamente, como vivir por dos. Ninguno de sus amigos olvidará las historias acaso míticas de sus antepasados, la visión prodigiosa del pirata Dalton, las aventuras de los miembros de su familia; y otras veces, sin mayor deseo pero obligado por la necesidad de defender un punto de vista, el recuerdo de las prisiones, de la muerte rondando, de la fuga al alba, de los exilios, de las vueltas, la saga del combatiente, la larga marcha del militante.
Sus poemas, sus relatos, contienen más o menos abiertamente todo eso, y sobre todo lo que hizo de Roque Dalton un hombre que me parece ejemplar dentro de una perspectiva de futuro: la vitalidad, el sentido del juego, la búsqueda del amor en todos los planos, la duda antes que el dogma, la crítica previa al acatamiento. De todo esto da testimonio la última carta que recibí de él, fechada en Hanoi el 15 de agosto de 1973, pero llegada a mis manos muchísimo después por razones que nunca sabré (junto con la carta venía un capítulo y uno de los apéndices testimoniales de su novela Pobrecito poeta que era yo). Como siempre conmigo, Roque era franco y directo; más de una vez nos habíamos topado en el plano político y en el concepto que cada uno tenía de la literatura dentro de un esquema socialista, y esos enfrentamientos polémicos (por desgracia orales en su mayor parte) me habían hecho mucho bien, me habían enseñado muchas cosas aunque las diferencias persistieran en todo o en parte. Por eso no me sorprendió su anuncio, al comienzo de la carta: «Hace meses te envié un articulito mío sobre Corea en que me metía polémica-fraternalmente contigo, arriesgándome a parecer extremista y exagerado al tratar de dialectificar una relación Cortázar-Kim Il Sung». Nunca recibí ese texto, ni otros que Roque decía haberme enviado; cito el pasaje porque lo muestra tal como fue siempre, frontal en su actitud amistosa, dando cariño y amistad precisamente porque no daba tregua ni hacía concesiones. En esa misma carta, hablando de mi Libro de Manuel que esperaba poder leer cuando volviera a La Habana, decía:

Tu país va a necesitar mucho de todos los que saben o sienten que el talento que no tiene su corazoncito no sirve para un carajo. ¿Tú sabes que he releído Rayuela precisamente aquí en Hanoi? Me metí en un lío con el guía-intérprete vietnamita porque una madrugada con síntomas de inminente tifón lo desperté con mi ataque de risa; el culpable fue el pintado uruguayo que planifica la nueva sociedad: lo de la granja en que se criarán microbios y ballenas. Pero explicárselo al vietnamita fue de bala, pues él no alcanzaba a entender por qué un «utopista loco» me daba tanta risa…
Una de las imágenes más nítidas que guardo de Roque se vincula con la de Fidel Castro y una larguísima noche habanera. Sorpresivamente, al término de una jornada de trabajo en la Casa de las Américas, Fidel se apareció en la sobremesa para charlar con los miembros del jurado del premio literario de la Casa. Estuvimos reunidos desde las diez de la noche hasta las seis de la mañana, una treintena de personas que se fumaron la mitad de la cosecha de tabaco de ese año e hicieron mil preguntas que encontraron siempre la respuesta de un Fidel incansable. Más de una vez esas respuestas fueron muy diferentes de lo que esperaban algunos, y a Roque parecía divertirle especialmente el desconcierto que provocaban en los espíritus monolíticos. Recuerdo que en algún momento se habló de la guerra en Vietnam, y alguien trató de cobardes a los soldados norteamericanos. Fidel no solamente no estuvo de acuerdo, sino que sostuvo la equivalencia total de los soldados de cualquier ejército, insistiendo en que su conducta, su valor y su moral eran el resultado forzoso de la causa que defendían, y que en Vietnam los norteamericanos estaban vencidos de antemano y en alguna medida desde dentro porque su causa carecía de justicia y de verdad.
El final de aquella noche es para mí la imagen de Roque discutiendo con Fidel un problema de utilización eficaz de no sé qué arma. Cambiando bromas y a la vez defendiendo encarnizadamente sus puntos de vista, cada uno trataba de convencer al otro mediante demostraciones con una metralleta invisible que esgrimía de una u otra manera, abundando en consideraciones que a mí se me escapaban por completo. La diferencia entre el corpachón de Fidel y la figura esmirriada y flexible de Roque nos causaba un regocijo infinito, mientras la metralleta abstracta pasaba de uno a otro y se repetían las demostraciones sin que ninguno quisiera ceder terreno; la salida del sol definió el debate, mándanos a todos a la cama.
Vuelvo a la última carta que tuve de Roque; ahora, más que nunca, sé por qué quiso darme a leer algunos capítulos de la novela que acababa de terminar. Cuando el público la conozca, comprenderá lo que los asesinos de hombres como él no quieren comprender, en El Salvador o en cualquier otro país del mundo. Comprenderán que el camino de un verdadero revolucionario no pasa por la seguridad, la convicción, el esquema simplificante y maniqueo, sino que a él se llega y por él se transita a lo largo de una penosa maraña de vacilaciones, de dudas, de puntos muertos, de insomnios llenos de interrogación y de espera, para finalmente alcanzar ese punto sin retorno, esa maravillosa cresta de la colina desde donde se sigue viendo lo que quedó atrás mientras se abre a los ojos lavados y nuevos el panorama de una realidad otra, de una meta por fin perceptible y alcanzable. Al enviarme esos capítulos, Roque quiso que yo supiera de ese itinerario interior y exterior que había hecho de él un combatiente, un hombre con su opción final tomada y asumida después de un largo proceso crítico. Por encima de nuestras diferencias, él encontraba en mí la misma definición y la misma esperanza frente al socialismo que los monolitos de las revoluciones pretenden destruir en nombre de una aquiescencia dogmática. Infinitamente más adelante que yo y que tantos más, puesto que habla sabido hacer coexistir la palabra y la acción, me esperaba generosamente en alguna esquina de la vida: él llegó antes a algo que no era una meta sino una emboscada, y llegó porque había elegido ir hasta el final, como Che Guevara. Precisamente por eso, los que quedamos más acá por incapacidad personal o por una noción diferente del terreno de combate, tenemos hoy el deber de mostrar en Roque Dalton al hombre tal como fue, adelantándonos a la fácil y presumible monolitización que muchos querrán hacer con él. ¿Un héroe? Sí, pero un héroe que además de su conducta política inquebrantable deja un testamento: toda su poesía y ahora esa novela de la que solo conozco los fragmentos que él me enviara pero que bastan para mostrar lo que hay que entender por héroe frente a los fabricantes de estatuas. No faltará quien diga que se trata de una obra de ficción, y que las ideas y sentimientos del protagonista no tienen por qué reflejar las del escritor Roque Dalton. Por mi parte sé que basta leer esa crónica de juventud para encontrar en cuerpo y alma a Roque. Y su verdadero heroísmo está en haber sabido extraer el justo balance, la justa opción, después de pasar por etapas como la que refleja el fragmento que transcribo tal como él me lo envió, y que corresponde al diario del protagonista de la novela:
¿Qué es, pues, lo que me piden? Renunciamientos y más renunciamientos. Sinceramente: comprendo a la Revolución y la hallo hermosa. Creo que tengo cabida en ella y que mis defectos y mis lados sombríos también caben en ella, conmigo. Porque si me dicen que este criterio moral mío por el que soy capaz de hacer crecer todas mis posibilidades de pasión, debe ser combatido y anulado, yo digo, con fiereza si es necesario, que simplemente por él vivo y que, inclusive, yo iría a las filas de la Revolución para defenderlo en forma más eficaz. Comprendo que soy un hombre complicado y que mis criterios, también –lógicamente– complicados, no formarían la mejor agenda para una reunión de jóvenes comunistas, por ejemplo, tan empecinados en el candor. ¿Pero es que acaso no hay también en la Revolución personas maduras? ¿O es que eso de que «el comunismo es la juventud del mundo» es peyorativo? Quiero explicarme aún más. Acepto que pase como un hecho normal (hoy por hoy) el mantener lejos de las manos de un joven carpintero salvadoreño los mejores libros de Henry Miller. Hay tutelas necesarias, hijas de lo que yo llamaría el «amor lúcido», que pueden ejercerse con simpatía y frutos, siempre y cuando se conozca su necesaria efimeridad histórica. Pero al mismo tiempo considero que los intelectuales de la Revolución, sus escritores en concreto, deben aprender de Miller una serie de técnicas formales indispensables (la sinceridad de Miller, para el caso, es un aspecto de su técnica, sin que tal parecer sea una censura tácita), y por otra parte (la obvia) no deben desperdiciar el aspecto crítico a la sociedad norteamericana que no está lejos de ser una de las cuestiones fundamentales de la obra milleriana, tanto más valiosa en cuanto que nos pone en contacto, a un nivel no alcanzado antes por la mayoría de los grandes escritores norteamericanos, con las taras del alma individual de los habitantes del país-monstruo por excelencia. Es decir, que aún aceptando los riesgos que toda posición excepcionalita implica, creo que la Revolución debe tener una política para tratarme, para tratar a las personas que, como yo, no hacemos otra cosa que reflejar, con las más agudas evidencias (debido, no podría decir si al talento o a la irresponsabilidad), las complicaciones del mundo actual cuya transformación lograrán los revolucionarios. Amén.
Estas reflexiones corresponden a la juventud del protagonista en El Salvador, en tiempos de la dictadura de Lemus, pero fueron escritas mucho después por Roque, cuando ya había andado la mayor parte del camino que habría de desembocar en su horrible asesinato. El hombre había dejado de ser el muchacho perplejo y vacilante que pinta la novela; y sin embargo ese muchacho piensa con los pensamientos del hombre que tanto después habría de escribir ese libro. Ahí, lo repito, reside el verdadero heroísmo de un revolucionario como Roque Dalton, capaz de mantener vivos los reflejos dialécticos que dan al ser humano su dimensión más valedora. A él no le hubiera disgustado, lo sé, que yo cierre aquí esta condena de todos sus asesinos, los que físicamente lo mataron y los que lo hubieran matado en toda ocasión y lugar posibles, con este fragmento de un poema que Roque incluyó en su novela y que lo muestra cómo fue, como lo guardaremos siempre en nuestro corazón:
Pero me posesiono
nunca se cansa el corazón de conocer a todos los habitantes
de lo tierra;
aunque en todos partes la historia de Caín y Abel
es tan viejo como el principio del mundo,
y en todas partes la cara del diablo o la del ángel
asoma cambiante y sardónica.
Hubiera deseado tanto llegar a puerto seguro
pero es como decir «llegar al paraíso».
Sin embargo estoy vivo y pisando la tierra,
los vientos del Caribe traen sueños vagos.
y el mundo parece venir a plomo de repente.
Es necesario ir a buscar nuevos vientos alisios
y hacer de cuenta, a veces,
que es la brújula quien nos vuelve locos,
que todavía existe una pulgada de tierra
no descrita en ninguna de las cartas marinas.
Y uno termina forastero en el mundo, muerto a campo traviesa.
__________________________________________________________________
Julio Cortázar Escritor
Tomado de de/sobre Roque Dalton, Casa, Cuba, 2010.