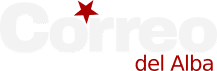Por Roque Dalton
I
Cuando mi papá llegó a Centroamérica[1]
Mi padre nació en Tucson, Arizona, en 1894, año original de futuros nazarenos, escritores brillantes y sombríos carniceros a nivel mundial. Mis distanciadas relaciones con él, además de su carácter poco comunicativo (hablo del carácter que ejercitaba frente a sus incontables hijos naturales y no al que supongo ostentaba frente a esas gráciles muchachas con cara de venado que le acompañaron hasta la muerte), hicieron que yo ignorara todo acerca de los padres de mi padre. No sé porqué tengo la convicción de que uno de ellos (mi abuela o mi abuelo) tuvo algo que ver con España, pero no podría siquiera intentar probarlo a la hora de los reclamos o de los malabarismos judiciales. Será tal vez por la azul barba cristiana de mi padre que, aun recientemente afeitada, le daba sobre el telón de fondo de su piel cerúleamente pálida el aspecto que siempre atribuí a los jesuitas de Bilbao. Y supongo que en su hogar, una de dos: o no existió jamás un adarme de ternura, o de plano esta se pudrió de gorda hasta transformarse en simple alcahuetería, porque a eso de sus diecisiete años encontramos a mi padre (junto a sus hermanos mayores, Frank y Garand) dedicado fervorosamente al contrabando de armas a través de la frontera con México. Acepto que una información así pueda sobresaltar a alguien. Yo mismo me he formulado algunas preguntas muy serias a partir de ahí, en esos días desesperados por el hígado o las alteraciones nerviosas que anual y religiosamente entregamos como billete de entrada y permanencia en el mundo de la lealtad, aquellos que bebemos más de la cuenta y hacemos el amor con melancolía al tiempo que conspiramos y arrojamos el dado de nuestro pellejo sobre el gran tapete verde del mundo. ¿En qué pie moral se paraban mis abuelos? ¿Formaban una pareja de tímidos emigrantes católicos o protestantes a quienes les nacieron, como una ruda prueba de Dios, tres hijos indomables; o eran nada menos que un par de cínicos con alma de buhoneros, empecinados en poner a sus muchachos a dar la cara en los trabajos más sucios, en nombre de la holgura familiar? Debo confesar que lo único que sé positivamente es una cosa: aquel fervor contrabandístico no era generado por la voluntad de servir a la Revolución mexicana –tan polvorienta y sudorosa para entonces–, sino por el hecho de que Pancho Villa pagaba en dólares fuertes tal tipo de servicios. Al parecer, los Dalton invirtieron algunos años en esta labor objetivamente, es decir, históricamente, noble. Cientos de fusiles Springfield, carabinas Remington, revólveres Colt 44 y 45, cuchillos, hachas, machetes Collins, cientos de miles de cartuchos 30.06 y 30.30, pasaron por sus manos nervudas y bruscas, con rumbo al país aquel de indios borrachos, locos, desatados.
La veloz eficacia de los Dalton, y la seguridad de su modo de operar, les granjearon la confianza de los villistas, de Villa mismo. Llegó la ocasión en que este les entregó por adelantado una cantidad que sobrepasaba los treinta mil dólares, con vistas a obtener un cargamento especialmente urgente de parque para ametralladoras. Mi padre y sus hermanos decidieron robarse aquella plata y, a decir verdad –dejando fuera las clásicas consideraciones de la ética profesional–, tal decisión fue la más brillante de sus vidas, la que lo desencadenó todo. Pero como robarle treinta mil dólares a Pancho Villa abría la puerta a peligros nada imaginarios para el pescuezo y el resto del cuerpo, los audaces hermanos pusieron en práctica –una vez que tenían los billetes y las monedas en el bolsillo– un plan de fuga que dividió para siempre en dos partes aquel trrío de tan esperanzador porvenir. Garand buscó el rumbo de las alturas septentrionales de la costa californiana, y mi padre y Frank bajaron rápidamente hacia el sur de México, pensando en Yucatán o Chiapas. Garand, mi tío con nombre de fusil de guerra, no volvería a ver a mi padre ni a Frank hasta por allí por 1950 o 52 –si mal no recuerdo–, cuando llegó a San Salvador para pedirles un préstamo con el cual salvar de la quiebra a su fábrica de salchichas.
Es evidente que el desarrollo de la Revolución mexicana les parecía seguro a mi padre y a mi tío Frank, al menos en la dirección inmediata que luego tomó, porque tuvieron la prudencia nada excesiva de no dejarse tentar por las posibilidades de una permanencia prolongada en la Ciudad de México. De aquella etapa vital, terminada con esa huida preventiva, mi padre conservaría para siempre la afición por los bares camineros y el uso de una interjección nostálgica: «iAy Chihuahua, mi tierra querida!» Y también, aunque menos tenazmente (no en contra de la enfermedad vesicular que contribuyó a llevarlo a la muerte, por ejemplo), el culto por los frijoles parados con chile y la simpatía por los conjuntos de guitarra (dúos, tríos, cuartetos, mariachis).
Los miles de kilómetros devorados y puestos uno sobre otro, como piedras (las distancias son de puro aire) que destinaron a ahogar en la cuna los proyectos de venganza (y de recuperación) de Pancho Villa y sus implacables muchachitos, tuvieron como cuentas de rosario escandalosas peleas a tiros con los bravucones viajeros, galanteos fugaces con señoritas-flores de caserío ínfimo, largas y tensas partidas de póker y konkián, borracheras de calidad diríase que antediluviana por su monstruosidad temporal, negocios y cambalaches inimaginables, aprendizajes cotidianos, en fin, de una pragmática de picaresca, propia para sobrevivir con gracia y beneficios en un clima cada vez más tropical y apto para la perdición.
Mi tío Frank aprendió a dar puñetazos concisos con la prudencia preventiva y terminante de una mula furiosa, mi padre a descolgar la iluminación central del lugar donde fuese necesario, de un solo balazo la vez recapitulador y premonitorio para todos los presentes. ¿Cuántas cuentas sin pagar por motivos de fuerza mayor, cuántas viejas espectadoras con ataques al corazón nada fingidos, cuántas oraciones de las que se usan solo ante los huracanes y los terremotos, cuántas iras de padre burlado que no llegó a tiempo para usar la escopeta, cuántos maxilares inferiores, dientes, arcos cigomáticos y superciliares, orejas, narices y pómulos desconchabados y en evolución hacia otras formas de la materia, dejaron a su paso aquellos muchachotes espectaculares? Fiel a mis tradiciones académicas tan descuidadas en los últimos años responderé que para recoger aquella verdad histórica con minuciosidad, necesitaría presidir un team censal con personal suficiente que comenzaría por hacer un trabajo investigativo de campo durante –calculo yo– unos tres o cuatro años (en dependencia de los medios a emplear), tan abundante en hechos fue el periplo terrestre aquel. Todo lo cual, justo y honrado de mi parte es decirlo, porque en el fondo de este relato van implícitos no solo los estímulos freudianos y catárticos, sino también las necesidades esclarecedoras de los rapporti generacionales, me parece que bien. Por muchas razones. Entre ellas, la que explica que yo hago una novela para hablar del padre muerto y no me limite a cablegrafiar para que la Marmolería «Héctor Mena y Compañía» de San Salvador coloque en la tumba correspondiente una discreta tarja de epitafio con mi firma; es decir, la que explica la apertura de puertas al lector como rumbo a mis reconditeces filiales. Incluso, para insistir en el valor que le otorgó a los hechos de esa original correría (primera fase de la etapa mexicano-guatemalteca en la vida de los Dalton) diré que sospecho que fue entonces, y debido a la mixtura de rendez-vous en la búsqueda del Santo Sepulcro, erigimiento de nuevos orígenes, miedo que no osaba decir su nombre, etcétera, que presidió aquellos días, cuando mi padre adquirió definitivamente aquella mirada capaz de trascender sus propias e increíbles cejas (véase el retrato adjunto para dar la importancia debida a esta declaración)» y aquel tono de su voz transformó la banalidad ridícula de «en la ventana te puse / un ramillete de flores / María no seas ingrata / regálame tus amores» en esa especie de orden mayor de Dios-Juez-Tonante que arrojó a mi madre en aquel estado de gozosa sumisión, condición ad hoc para mi nacimiento. Ojo: se aprende a ser dominante como se aprende a ser valiente: todo consiste en repetir exactamente la pose original, la que nos salió bien y tuvo frutos, aunque, desde luego, como todo en la vida, la práctica tiene sus riesgos: como un relativo solipsismo para el campeón mundial de peso wélter.
Una noche especialmente calurosa, en Tuxtla Gutiérrez, mientras apagaban la sed del camino larguísimo con sendas cervezas blancas acompañadas con langostinos y ostiones, mi padre, en un rapto de anticipada nostalgia –nada particular en estos casos de tensos ignorantes, de espectativísimos desaprensivos como ya no los hay– declaró a Frank su repentina alarma por el hecho indudable de que se les estaba acabando el país: el rosario al parecer inagotable de ciudades y pueblecitos mexicanos había terminado por llegar muy cerca de la cruz. La comprobación y el rumiar de aquel hecho llenaron a los hermanos Dalton de dudas a la par materialistas y metafísicas, en consonancia, se me ocurre, con el ambiente cultural ambivalente de aquella zona crucial, donde, como luego diría mi padre en cartas íntimas citando al erudito tuxtleco don Heraclio Zepeda, «lo zapoteca tiene nalgas españolas». Por el momento se quedaron en la pequeña localidad, alquilando un cuartucho de hotel por el mes, y procedieron a cuidar un poco el aspecto: cambiaron sus cansados, ya pelenques, caballos por nuevas bestias espléndidas de crines disciplinadas, músculos de fuego grasoso y cascos de pedernal; compraron las mejores ropas dentro de la línea normal en la zona; se cortaron las crenchas excesivas de la cabellera y los colgajos sobrantes del bigote, hasta parecer de nuevo frescos y honestos muchachotes en quienes confiar. Casi sin saber porqué, comenzaron a asistir en las mañanas de los domingos y durante algunos atardeceres especialmente rojizos de entresemana, a las abundantes iglesias y capillas tuxtlecas. Allí, comprendo, se formaron los genes de eso que yo creía antes era mi religiosidad y que en realidad no es si no mi sentido estético-amoroso, esta actitud del espíritu que lo mismo se manifiesta en el reiterado soñar con los floridos meses de María que celebrábamos en el Externado de San José, con el rezar en la cárcel o con el haber entendido la militancia en el Partido Comunista como la participación en un nuevo tipo de Cuerpo Místico, jalonado de accidentes In Majorem Dei Gloriam, de caídas en el pecado y la indisciplina, de práctica acongojada y temblona de la autocrítica-confesión-golpe de pecho, y de la fe en el advenimiento fatal del Reino del Hombre. Aunque estoy seguro de que las visitas a las iglesias no excluyeron los recorridos alcohólicos por los pobres, aunque barrocos, lupanares de Tuxtla, sé que mi padre y mi tío comprendieron bien pronto que la vida sin una tendencia ordenadora es un contrasentido que hay que procurar hacer siempre lo más efímero posible. La Revolución mexicana, que a pesar de todo había sido la experiencia más fuerte de sus vidas, era la explosión y, por lo mismo, la dispersión del espíritu. La concurrencia, sin mayores propósitos en un principio, a las pequeñas iglesias de un pueblo de indios y blancos supersticiosos, perdido en el mapa y el planeta, significó por el contrario, en aquel momento que había prolongado lo encrucijante del robo y de la huida, el descubrimiento de la paz, la asequibilidad del raciocinio y la planificación de los días, la vuelta a la tibieza visceral de la madre en pos de consejo y renovación de fuerzas para proseguir, con la mecánica de esas cintas métricas de fuelle que, después de medir una casa a lo largo, vuelven sobre sí con la velocidad de un meteoro y están listas a partir de entonces para medir la plantilla de un zapato, una azucena o una mecha para la dinamita que volará la caja fuerte. Mi padre y mi tío tuvieron la suerte poco común entre dos batallas de aprovechar las condiciones para medirse a sí mismos y establecer un cauce apropiado a sus fuerzas y sus ambiciones.
Un viejo cura español que había llegado a Tuxtla engañado por falsas noticias sobre la prosperidad y generosidad de la zona y que, entrampado, no hacía si no esperar el final entre renegaciones y blasfemias, les pasó, con la carencia de aspavientos de toda gran verdad, un dato definitivo: El Dorado estaba más al sur aún: en Centroamérica. Más concretamente, en un país con nombre de pájaro o confitura o laguna o mejor oriental o isla desierta o barcaza mediterránea o diosa de leyenda o calle de aldea de Nuevo México o fórmula cabalística para producir enfermedades malditas u obligaciones de amor: Guatemala. El cura cerraba sus informaciones con una noticia especialmente generadora de sueños: además de los famosos dones naturales de país intocado por los extranjeros, Guatemala y una serie de países ignotos que colgaban de ella hasta las alturas de Panamá tentaban con el hecho bien establecido de que sus habitantes son los seres más hospitalarios y tontos del mundo.
Una experiencia personal, que era como un adelanto prometedor, tenían en su reciente haber los hermanos Dalton: la amistad con don Encarnación Jurado, propietario de la más concurrida cantina tuxtleca, La Hija de la Tempestad, que desde su llegada al pueblo, cuando aún no se bajaban de los caballos polvorientos, había atraído su atención con su enorme rótulo, actualmente trasladado integro, con todo y telarañas, al museo de arte popular de la Ciudad de México: «la Hija de la Tempestad. Cantina y venta de máscaras. La única cantina higiénica de Tuxtla Gutiérrez y de Chiapas. Juegos de azar. Sábados y domingos bailes. No tire las chencas al suelo porque se queman los pieses las señoritas y los caballeros. Prohibida la entrada a militares uniformados, mujeres en los días semanales y perros sin dueño. Arrendada personalmente por su propietario».
Guatemalteco de gran tono patriótico, exiliado en México por hablar mal del gobierno de su país en horas inconvenientes, don Encarnación Jurado dio a los Dalton de una vez por todas la misma luz que cené terapéuticamente a Saulo, las llaves de la ideología de Mercurio el Ágil el nudo generador de los agresivos desvelos de Carlos Marx: con la simple narración, por razones de afecto, de su gran aventura comercial con los maravillosos, inéditos y MADE IN USA, excusados de usar y de lavar.
He aquí esa narración, en un resumen literariamente criminal del todo achacable a mi poco talento, a las condiciones en que escribo, a las altas horas de la noche, a que su exposición original tiene que haber sido digna de ser fruto del trabajo común (y preferiblemente orgiástico) del señor Rabelais, del Bosco, de don Bernal Díaz, el tal Gabo y un mi compañero de celda que tuve, llamado Jorge Montoya:
Don Encarnación tuvo que ir a la Ciudad de México para procurar dientes postizos medianamente decentes, que no se cayeran por su peso y no se ennegrecieran en un mes como los que fabricaba en tamaño standard el único mecánico dental de los alrededores: en uno de sus temerosos paseos por las calles comerciales de la descomunal ciudad vio en una vitrina aquellos tazones refulgentes que lo llenaron de amor: cuando después de preguntar supo que eran los novísimos excusados latinoamericanos de lavar, don Chon se aferró a su amor primario inesperadamente ofendido y, disfrazándolo de interés material, comenzó a inventar una teoría de la utilidad tuxtleca para tan bellos artefactos: en el pueblo remoto no existían, dijéramos, las condiciones objetivas para el funcionamiento adecuado de los mismos; no había alcantarillado ni mucho menos cañerías para hacer hogareña el agua pública, que esperaba por los cubos y los cántaros en la única fuente municipal que aprovechaba un ojo de agua junto a la iglesia o en el río cercano: sin embargo, concluyó don Chon, frente a los escasísimos ingresos que estaba produciendo en los últimos tiempos La Hija de la Tempestad y ante la calidad novedosa de los tazones, cabría estructurar una función productiva para ellos a un nivel que sería acreedor de soluciones, de allanamiento de todas las dificultades: don Chon, resignándose a vivir sin dientes, compró dos excusados, un equipo pequeño de bombear agua y unos complicados planos que prefiguraban un sistema de evacuación subterráneo y sanitariamente garantizado de las excretas (así llamaban a la mierda en el pomposo establecimiento expendedor de aquellos utensilios): cómo complica la vida el punto de vista de las motivaciones de fondo, el punto de vista de las cuevas del alma!: el fin bastardo de todo aquel trajín era el de elevar los atractivos de La Hija de la Tempestad ante las alternativas bebetorías que los sedientos tuxtlecos, almas de infieles que no contaban entonces con la teología resolutoria de la moderna propaganda comercial; tenían ante sí en las ciento veintidós cantinas locales: el fin delicado, freudiano y autoinconfesado de don Chọn era el amor estético: dejemos correr por lo menos un suspiro en su homenaje: ni que decir que los dos excusados tuvieron un éxito inaudito: la clientela asaltó virtualmente La Hija de la Tempestad con la potente sed de penetrar en los secretos del nuevo modo americano de evacuar: ¡oh, qué gloria moderna esa de poder dar del cuerpo sobre una blanca nube congelada que te resolvía el momento más miserable del día con la domesticación de una catarata africana empequeñecida para tu uso personal: ¡oh, instante como una confesión en que con el halón de una cadenita dorada podías mandar a las corrientes subterráneas el cuerpo pastoso de tus pecadotes cometidos en el ir viviendo: el libro de caja de La Hija de la Tempestad, que no se cambiaba desde 1916, se agotó en dos meses y hubo que comprar otro lo suficientemente grueso para tranquilizar a don Encarnación, desdoblado en Cajero Mayor: pero como todo en la vida, tarde o temprano, pasa, este lirismo tan peculiar, por no decir alemán, llegó también a su agotamiento: los excusados alcanzaron de nuevo su dimensión de objetos funcionales, sin ningún halo mágico, y el agotamiento del libro de los ingresos comenzó de nuevo a ser más lento que el coito de los cerdos: no faltaron incluso los clientes prepotentes que declararon en voz alta las ventajas del tradicional modo de defecar al aire libre, en plena contemplación de la naturaleza terrestre y de los astros, en desventaja tan solo por esperar el zumbido de la verde mosca caquera que se lanza en picada contra nuestro desperdicio, sobándonos en ocasiones el filo de la nalga derecha can una velocidad y una generación de electrizamiento propias del dedo meñique de Dios: después de algunos días de lucha contra la resignación, el genial dueño de La Hija de la Tempestad organizó otra notable acción para salvar el esqueleto económico-moral de su cantina, teniendo que inventar nuevamente una función de brillo actual para objetos inocuos y olvidados: en el traspatio de la casa de don Chon languidecía una fábrica de máscaras de madera que solo tenían uso en las cada vez más espaciadas celebraciones folclóricas: bellos rostros de conquistadores con barbitas en forma de conucopias de oro, espantosas faces de demonios bizcos, caras lodosas de caciques yanuis como labradas en chocolate casero, se aglomeraban bajo el polvo que distribuían las arañas desde el techo de acapetate, marcando con una especie de inutilidad eterna el parsimonioso labrado de los artesanos indígenas: después de la teorización correspondiente, don Encarnación comenzó por comprar todas las máscaras y las llevó al salón de la cantina, distribuyéndolas sin aclarar sus intenciones últimas por mesas y paredes, a manera de adornos: los clientes, acostumbrados a ver aquellos rostros multicolores únicamente en las historias festivas que repetían hasta la saciedad las controversias de un cóctel histórico hispano-morisco-indígena (don Pedro de Alvarado advirtiendo a Moctezuma: «Manda a decir el Rey Moro / que a pesar de tu fiereza / con este machete romo / te va a cortar la cabeza») y más o menos seguros, por aquel acostumbramiento, de que las máscaras eran utensilios de payasos más o menos indios, o sea, socialmente inferiores, tuvieron tiempo de comprender que eran además objetos bellos y misteriosos y que lucían de lo mejor entre las manos que gesticulaba para apoyar una argumentación ardiente: hasta que terminaron por alzarlas hasta la cara y sustituir con ellas en forma fugaz su propio rostro, por ver a través de sus ojos horadados en la carne del quebracho o el guachipilín; el reflejo condicionado estaba creado y don Chon sabía desde el inicio del juego para qué iba a servir: el segundo paso fue menos celliniano: se dio, con cierta dosis de violencia, de forzamiento, en torno a los excusados: don Chon mandó a practicarles entradas laterales a los cuartitos en que estaban instaladas las tazas de manera que los usuarios no podían entrar en ellos como antes, desde el mismo salón, sino que debían hacerlo desde la calle, a través del traspatio, y mandó a serruchar las puertas delanteras, las guardianas del pudor, de tal manera que las cabezas de quienes, sentados, aliviaban sus necesidades, quedaran a la vista del público que bebía y cantaba: don Chon alquiló de ahí en adelante las maravillosas máscaras a los urgidos o simplemente ostentosos usuarios de los excusados y, poco a poco, fue estimulando el espíritu inquisitivo-competitivo de los parroquianos, retándolos a adivinar quién era quién tras aquellas caras de madera ocultadoras de angustias y pujidos: cuando surgió francamente la competencia y tomó cara de entretenimiento accesorio, don Chon la institucionalizó en un ágil sistema de apuestas: estas subieron de nivel como un La Hija de la Tempestad fue recinto de aglomeraciones productivísimas que se reflejaron como en un espejo en la Caja y el merecedor corazón de don Encarnación Jurado: las máscaras se popularizaron tanto que el Alcalde de Tuxtla las declaró de uso oficial en todas las fiestas locales de carácter glorificante y aleluyento: la fábrica misma paso a ser un laboratorio apéndice de la Hija de la Tempestad, con gran futuro turístico.
El mismo don Chon, una noche de tantas, con algunos buches de más de aguardiente de San Miguel en la sangre, les resumió a los Dalton en palabras de miembro del Consejo de Ancianos la experiencia esencial: «Siempre que tengan un poco de capital para invertir, de cualquier cosa podrán obtener ganancias. Absolutamente de cualquier cosas». Los Dalton por su parte estuvieron seguros desde entonces que si el estilo nacional de Guatemala estaba de alguna manera ligado al estilo personal de aquel tonto aparentemente, pero en verdad lúcido emprendedor, de eficacia nunca vista, que era don Encarnación Jurado, la perspectiva en aquel país vecino, al alcance de la mano a través de una frontera lo más probablemente nominal, tendría que ser, sin lugar a dudas, jugosa como una chuleta de ternero de a dólar. Terminó el aferramiento a los crepúsculos tuxtlecos, la dedicación al alma, la pausa del corazón, la fiesta de despedida en La Hija de la Tempestad consumió cien botellas de tequila, ciento cincuenta de San Miguel y veinte de cognac francés; fue marco para treinta y siete peleas, dos de ellas ya a cuchillo y completamente desagradables; acabó con el flotador de uno de los dos excusados y con varias docenas de máscaras usadas como proyectiles y como garrotes. El pueblo entero acudió a despedir a los Dalton hasta el río, cantando, sin saber de la carne de gallina que causaban a los homenajeados, canciones villistas, corridos sobre los revolucionarios del Norte que se hablan levantado contra el gobierno y la ley, cosa admirable.
A lomo de sus caballos tuxtlecos (que por cierto terminaron regalando a la dueña de una venta clandestina de chicha de maíz en la misma frontera, donde cogieron la borrachera más infernal de sus vidas, que los tuvo con las piernas flojas y el estómago en la cabeza durante cuatro días y cuatro noches), usando los ferrocarriles más lentos, saltarines y atestados de niños, cerdos, chompipes, vendedores de hierbas medicinales y policías fiscales de que se tenga idea: deteniéndose en siniestras y mínimas posadas silvestres, donde se pagaba la cama de paja y el plato de frijoles con requesón no solo con monedas nombradas como un pájaro sino con trabajos físicos de media o una jornada, chapeo de la maleza, búsqueda de leña para la semana, destupimiento de pozos, sacrificios de venados o bueyes; intercalando apresuradas, agotadoras y sedientas jornadas de a pie por valles y montañas, asombrándose frente a los lagos y los volcanes más bellos del mundo, saltando junto a los cargadores indígenas de paso de minuet de pueblo en pueblo y de aldea en aldea (lo cual los obligó a pronunciar nombres como Malacatán, San Miguel Ixtahuacán, Ixchiquán, Chiriquichapa o Malacatancito), los dos hermanos llegaron después de algunos días a la capital guatemalteca.
Era Guatemala una ciudad taciturna y fría, erizada de iglesias, con una o dos calles comerciales donde se vendían exclusivamente objetos alemanes, ingleses y americanos; alimentos incomibles (por la excesiva mantecosidad o condimentación picante); máscaras de madera (iguales a las de don Encarnación) y muñecos emplumados para los niños. En las calles circulaban los escasos autos de los ricos, haciendo estallar los charcos de agua sucia que el invierno estacionaba en todas las esquinas y también los más variados vehículos de tracción animal y humana, que causaban un ruido infernal por el choque del hierro de las ruedas contra el empedrado. Los únicos lugares bellos de aquel poblado a pesar de los pesares pretencioso eran, por lo menos a primera vista, los mercados: verdaderos infiernos de Hieronnymus Bosch en los que todo el mundo gritaba su oferta o su demanda con pasión propicia para los himnos nacionales, poblados de tomates, huizayotes, huisquiles, camotes, jicamas, chiles de todos los tamaños, colores y potencias, extrañas raíces y hojas, y de innumerables bichos comestibles, vivos o muertos: cangrejos azules, iguanas verdes, camarones rojos, tortugas, armadillos, mapaches, venados, moluscos como sexos de mujer o insectos como sexos de hombres, hormigas cuyo culo asado resulta ser el sucedáneo ideal de las rositas de maíz. En una zona especial se amontonaban las tablas confeccionadas a mano o en telares primitivos por los indios de las montañas y las mesetas: sus colores eran simplemente maravillosos, nunca vistos antes por los Dalton ni siquiera en México, sobre todo por la espléndida limpieza y la sobriedad en el contraste, por la finura de su distribución en los dibujos, mezcla reveladora de secretos, habilidades y sabidurías, arte y matemáticas de la magia. Las casas de putas no tenían la variedad de aquellos mercados. Es más, a ellas les corría la fama de ser únicamente menos severas y carentes de gracia que las de Bogotá, la lejana capital de Colombia, pero no menos reglamentadas y eclesiásticas: en ambas el rito sexual se acompañaba de símbolos mortuorios, la penetración tenía mucho de inhumación, el tono de las incitaciones se hacía cargo de estar dándole vías y variedad al pecado, las desnudeces tímidas se reflejaban en los grandes cuadros presidenciales del Sagrado Corazón de Jesús, el Santo Cristo de Esquipulas o la Virgen del Perpetuo Socorro. Era, si, muy digna de atención en la ciudad, una opulenta cervecería alemana en donde se servían, al gusto de los clientes, vasos de espuma sola, vasos de cerveza negra mezclados con cerveza rubia, vasos de cerveza bombardeados de profundidad con copas de aguardiente o ginebra, en todos los casos acompañados con inagotables platillos de mariscos extraños y deliciosos (con la única limitación, para los adultos sin bigote, de no poder comerlos en público por el aspecto efectivamente obsceno de la deglución a labio desnudo), que produjeron a mi padre por primera vez en su vida la urgencia de ordenar sus ideas sobre los placeres de la gastronomía, sistematización mental que luego, en la hosca madurez de la vida aventurera, fructificaría en las tan perfectamente estructuradas disertaciones para los tahúres millonarios del Casino Salvadoreño, que fueron una de las caras de su postrera fama y lo siguen siendo de la póstuma. En esa cervecería olorosa a aserrín, meados y cerveza del día anterior, amenizaba las horas una conmovedora orquesta de ciegos, nominada Armonía en Tinieblas, que mi padre y mi tío escuchaban con untuoso respeto, pensando en casa y en mamá. Arrullados por aquella música y la plumosidad con la que la cerveza embadurnaba el espíritu, los Dalton meditaron y sacaron sus conclusiones de primera vista sobre Guatemala y, en general, aceptaron que los primeros datos de la exploración sobre el terreno confirmaban las esperanzas y las perspectivas prefiguradas por la atmósfera de La Hija de la Tempestad.
En dos o tres días habían formulado algunas hipótesis de trabajo de las que no tendría porqué avergonzarse, en lo fundamental, ningún miembro de la escuela sociológica norteamericana, aunque, claro está, los Dalton no llegarían a escribir jamás ningún volumen a partir de ellas. Se basaban en lo evidente, método muy aconsejable para todo el que quiera sacar frutos de sus investigaciones. Las mujeres y los hombres de aquel país estaban radicalmente divididos en dos grupos. Los del grupo más notable paseaban por los parques y las calles del centro o del barrio residencial, lenta y solemnemente, como quien piensa, vestidos de telas francesas y casimires ingleses, parasoles japoneses y chinos, carterones de aire responsable hechos con piel de lagarto, zapatos de charol, chalecos de seda afiligranada, y se detenían en los pocos cafés elegantes para hablar en voz alta de veladas de teatro y de conciertos, de planes minuciosos para corsos de flores y otras diversiones que tenían que ver con la primavera perenne, de noticias recién llegadas de París sobre la moda o los escándalos de las celebridades de la vida alegre y dorada, y, finalmente, de cosas apenas musitadas, no elevadas ya al viento y los oídos de los demás, como por ejemplo las incertidumbres que suponía la inminencia del Baile de Gala que ofrecería el sábado el Excelentísimo Señor Presidente sin que uno hubiera recibido aún, siendo martes, la invitación respectiva. Entre las gentes de fila propiamente tales de este grupo, se entremezclaban generales bigotudos y curas españoles, comerciantes judíos que salían al paso de los supuestos clientes desde sus almacenes de aspecto dublinés; periodistas y poetas melenudos, sempiternamente borrachos, hipando solamente con sus caras de santos mayas que desmentían rotundamente sus afirmaciones de ser simplemente ovejas negras de familia principal. Mi padre y mi tío, que de cierta etapa infantil inidentificable por mi conservaban un respeto sagrado por la poesía de Shakespeare, cuyos sonetos sabían de memoria, aunque no comprendían del todo, vieron, en la presencia de los poetas junto a los lentos vaivenes de la clase superior, un destello de cultura especialmente valioso para aquella ciudad; una expresión, todo lo secundaria que se quiera, de una forma tal de del poder tenían aún el espinazo lo suficientemente grácil como para inclinarse y tender la mano al juglar y al fino bufón. Cabía esperar que aquel gesto abierto y benévolo se extendiera a los aventureros. Y entre ellos, a los aventureros que tenían juventud y miles de dólares en el bolsillo (veintiún mil ochocientos veinte dólares dio como resultado el primer recuento efectuado en tierra guatemalteca, después de los sobresaltos del viaje) y que sabían amar y pelear y contar aventuras reales de vida o muerte como quien informa de un corte de caja cotidiano y normal al dueño de una venta de legumbres. El otro grupo, formado por la gran mayoría de la población, vestía muy mal o apenas vestía. Sus miembros, indios, casi indios y cuasi indios, no usaban zapatos; en el mejor de los casos usaban caites en los anchos pies de granito, toscas sandalias hechas de cuero curtido. Sus rostros tenían el color de una piel roja con paludismo y sus ojos estaban allá atrás, en el fondo de un pozo de hambre y miedo. Dormían en cualquier parte, en los parques y en las calles, en los portales de los negocios y de las casas grandes, en las inmediaciones de los templos, los dos hospitales y la estación del ferrocarril, en los terrenos baldíos, bajo los puentes. Comían unas horribles tortillas de carbón que se usaban en las estufas de Arizona y Texas. Bebían un aguardiente de caña (Sonrisa de Conde lo llamaban popularmente) que los hacía quedarse con los dientes pelados por un rato a causa de estar destilado con excesivos alumbres y, cuando estaban borrachos, solían matarse a puñaladas o machetazos por las más ínfimas razones. Todos los niños aparentaban tener setenta u ochenta años, como esas ciruelas que se encuentran en las tumbas antiguas, y caminaban junto a los perros sarnosos haciendo vibrar sus grandes barrigas claras, rematadas en monstruosos ombligos que indicaban su furiosa nostalgia por el Limbo. Entre las gentes de este grupo, además de esos perros innumerables, solo se entremezclaban los cerdos y las gallinas, los burros viejos y los gatos cadavéricos que pululaban por la ciudad ante la indiferencia de los policías descalzos y culirrotos.
En el cénit de aquel inmóvil mundo, por sobre los grupos y sus mutuas miradas de odio, por sobre administradores y custodios, por sobre los verdugos y los recaudadores, como adormecido en una nube negra evidentemente todopoderosa, Gran Administrador y Gran Custodio, Verdugo de los Verdugos y Gran Recaudador Final de la Vida, del Amor, del Odio y de la Muerte, Preservador de la Humildad de los Humildes, Vigilante de las Riquezas que Dios dio a los Principales y a los Grandes, el Excelentísimo Señor Presidente.
Mi padre y mi tío –no sé si lo dije antes– eran dos personas maravillosas y de magnífico fondo, excepto en todo lo referente al problema de asegurar su dinero y hacerlo crecer. En este terreno tenían la ideología propia de un gambler del Mississipi y, ante el panorama que les ofrecía la ciudad de Guatemala, decidieron apostar por los acomodados y los elegantes, echar su suerte con los ricos de esa tierra. Lo que no podría actualmente jurar, desde luego, es si ellos comprendían o no que, al mismo tiempo, apostaban contra los pobres y los humillados, contra la multitud color de barro. Y como estas líneas no quieren ser un acta acusatoria sino más bien un acto de amor (agresivo y poco común en Centroamérica si se quiere, pero acto de amor como el que más), quiero decir sin mayores explicaciones que ni yo ni mis hijos nos horrorizaremos jamás de aquella excogitación. Más bien se nos antojará siempre como una actitud consecuente, lógica y normal, alejada por completo e igualmente del romanticismo y de la hipocresía, que su velozmente adquirida experiencia (podríamos decir, sin comillas, su educación sentimental), y, sobre todo, sus objetivos, les indicaban. Se trató de la manifestación de una tendencia natural, como la de los búfalos que bajan a beber agua al río aun viendo que Guillermito está en la otra orilla con su escopeta pavorosa, como cuando uno estornuda en la montaña nevada y les cae el enorme alud a los demás, como cuando después de la tranquilizante consulta médica le echamos con cariño tabletas alumínicas a la úlcera duodenal y corremos a casa para echar al lavabo las botellas de whisky que habíamos envenenado y pensábamos obsequiar a los amigos para proporcionarnos una deliciosa tensión en nuestros últimos días. ¿Que por qué un comunista toma una actitud tan liberal contra las evidentes canalladas de sus progenitores? En primer lugar, un poco más de respeto porque el respeto es la mitad de la vida. En segundo lugar, un poco más de seriedad y de rigor histórico, exigible en la actualidad (1973) aún en el caso de los más simples, e incluso de los renuentes, espectadores de la historia. No me vengan a pedir que haga de mi padre y mi tío dos Robin Hood americanos porque la verdad es que no lo fueron. Y aún más: fueron precisamente todo lo contrario, como correspondió a los pioneros del capitalismo en cualquier parte del mundo. Lo hermoso, lo que salva verdaderamente a los Dalton para la poesía narrativa de la oveja negra familiar (que, más que una persona, es en nuestro caso una institución, no agotable en mí, pues, por lo menos, mi hermana Margarita tiene sus condiciones), es su calidad intrínseca de creadores. A partir de aquella apuesta a favor de la burguesía guatemalteca, ambos entregaron la vida a la creación de un imperio y –usando con indudable gracia métodos que envidiarían en coro fray Bartolomé de las Casas, el pirata Drake, John Maynard Keynes, Albert Schweitzer, Tarzán, Geoffrey Firmin, Gallegos, Gary Cooper y el cardenal Mario Casariego– lo lograron. A su imagen y semejanza. Rodeen ustedes esta idea básica de complementarias odas en loor al progreso, de fotografías murales de locomotoras humosas rompiendo las montañas escuálidas o lujuriantes, de secuencias fílmicas registrando los afanes de grandes barcos sin bandera conocida cargando café o azúcar en el muelle tembleque de Acajutla y Puerto Barrios, y reconocerán la validez de lo que hago en estas páginas. El nacimiento de uno nación, de Griffith; Lo quimera del oro, de Chaplin; El ciudadano Kane, de Welles; y –¿por qué no?– La historia verdadera de la conquista de Nueva España, de Díaz del Castillo, serían ejemplos, no importa a qué distancias, del clima que me interesaría crear aquí para mi padre y mi tío, no para refocilarme en las tradicionales y melosas aguas del homenaje familiar burgués, para alegría de algunas tías y no pocos nietos, sino para lanzar a mis muertos la flechita poética, repito, del puro acto de amor. De un acto de amor, por otra parte, que contribuya a aclararme el espejo que interrogo con desesperación en los amaneceres, como diría Daphne du Maurier ¿Soy acaso lo que parezco? ¿Tengo derecho a ser lo que soy? ¿Dónde nacieron, quedaron, las raíces de este rostro feo, de esta caricatura de espadachín sinvergüenza que pagó ayer por la tarde sus impuestos? Pero dejemos este moderno dudar y volvamos a aquellos primeros días guatemaltecos de los Dalton, que comenzaron a correr, raudos y escurridizos, muchísimo más de lo que hacía pensar la lenta niebla matutina que los inauguraba y el frío tan de Europa meridional que los hacia respirables.
Después de sus primeras y más generales conclusiones socio-económicas, los dos hermanos se dedicaron a los menesteres del puma: al acecho sistemático de la oportunidad. Profundizaron su parroquianismo en bares, cervecerías y restaurantes hasta hacerse verdaderamente carne de la carne y sangre de la sangre de la minúscula vida nocturna de aquella ciudad, perfilaron una línea central de conducta frente al Gran Grupo elegido, dirigida a fraternizar y concordar incluso en las discrepancias con los personajes más distinguidos (es decir, los más ricos), a obtener la simpatía y el respeto del elevado y prepotente medio pelo compuesto por los burócratas, oficiales del ejército o abogados, y a imponer el temor y al menos el germen de la reverencia en todos los demás, es decir, en los parásitos puros y simples. Para ello, de acuerdo a métodos de clasificaciones y subclasificaciones que serían el asombro de los especialistas de hoy (incluidos sus compatriotas de la célebremente triste Agencia Central de Inteligencia), mi padre y mi tío invitaron a decenas de personas a beber una cantidad de tragos conmensurable en términos fluviales y lacustres, cuando no marineros; se dejaron ganar cientos de pesos en la mesa de naipes y dados, prestaron plata oportunísima a muchos desesperados presuicidas, mostraron con disimulo las reverendas pistolas 44 que portaban mañana, tarde y noche en las pretinas; hablaron, como quien no quiere la cosa, de sus fabulosas posesiones en el Norte (minas de oro en Nebraska, una o dos fabriquitas de refrescos de zarzaparrilla, zapatos, armas de caza o ropas para caballeros, oficinas de negocios en Nueva York) y del admirable espíritu andariego que las había hecho abandonarlas; condescendieron en adoptar ciertos giros secretos del español local a los que el acento de Arizona aún evidente les prestaba un gracejo capaz de allanar cualquier antipatía; trataron a las más convencionales putas como a abadesas oriundas no en el más engolado de los países sino en el mismísimo Renacimiento, y a las más estiradas señoritas del lugar con el desenfado propio del leñador que sabe que una manotada en el culo que se pretende puede ser más eficaz que cien piropos, como lo ha dicho Jules Régis Debray muy justamente. ¿Al país que fueres haz lo que vieres? Esa es una regla de oro para morirse de hambre en el país a que fueres y los Dalton lo sabían perfectamente. «En el país al que fueres –determinaron ellos, sin palabras, como norma principal–, deberás nacer, por lo menos en el inicio, lo que vieres y lo que no vieres, lo que hagan o no hagan, no los demás en general, sino los más hábiles y recaudadores entre los demás, siempre que tus fondos no mengüen y por el contrario se multipliquen por cifras cada vez mayores. Ya luego podrás hacer no solo lo que vieres, sino lo que quisieres, hablando en este tan simpático español sin leyes que es el más importante de todos».
Fue entonces, cuando comenzaban a manejar esa norma, que conocieron al hombre necesario: un joven militar de gran porvenir, don Jorge Ubico.
__________________________________________________________________
Roque Dalton Poeta y escritor
Tomado de de/sobre Roque Dalton, Casa, Cuba, 2010.
[1] Entre fotocopias de textos de Roque Dalton cuidadosamente conservadas en el Archivo de la Casa de las Américas, se hallan las del texto que se reproduce en esta sección. Parece ser el mismo al cual Roque se refiere en carta del 25 de octubre de 1973 a R.F.R., a quien desde Hanoi le expresa el deseo de que conozca «un fragmento [entonces en poder de la persona con quien le envía la carta] del primer capítulo de una nueva novela que escribo sobre mi gringo padre».