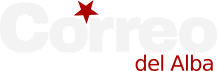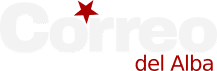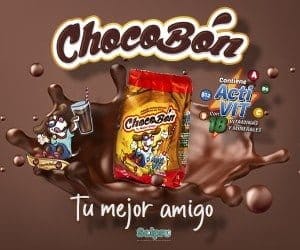Por Rudy López
El pasado 28 de junio fuimos testigos del cómo hasta en el último rincón del mundo se izó la bandera del arcoíris. En 1969, este día se iniciaba con una serie de pequeñas pero violentas manifestaciones públicas de lucha de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales y Queer (LGBTI+) en contra de un sistema que los perseguía por el solo hecho de expresar su sexualidad. Estas protestas surgieron a raíz de una redada acaecida en el neoyorquino bar Stonewall Inn, en que se abusó del poder policial y la discriminación homo-lesbo-transfóbica.
Así comenzó a conmemorarse internacionalmente el Día del Orgullo LGBTI+, fecha que en el último tiempo es celebrada –y, en algunos casos, utilizada– por instituciones públicas, privadas y por gobiernos. La cuestión de que algunas empresas intenten –y a veces logren– mercantilizar una lucha tan justa y necesaria, como la de las diversidades sexuales, ha estado en el debate, tanto como el apoyo o las legislaciones provenientes de los distintos gobiernos.
Para pensar nuestra realidad, se hace imprescindible echar un vistazo a la situación LGBTI+ en América Latina y el Caribe, continente que ha dado muestras de avanzar en materia de derechos, a veces a través del reconocer el matrimonio igualitario o la implementación de políticas sociales orientadas a promover el respeto a las personas con identidades de género y sexualidad diversas, entre otras. Pero también un continente que aún tiene un largo camino por recorrer, en que los actos discriminatorios se tornan comunes y abarcan desde la invisibilización hasta la violencia –institucional– que ocurre incluso en países que se jactan de haber dado grandes pasos en la materia.
Panorama en el Caribe
En las islas caribeñas perduran muchos prejuicios contra la comunidad LGBTI+, sin ir lejos en varias no se reconoce la unión entre personas del mismo sexo y en la inmensa mayoría no existen políticas de reconocimiento de la identidad de género. Los casos que marcan la diferencia y destacan a nivel internacional positivamente son los de Cuba y Puerto Rico.
Puerto Rico mantuvo penalizada la “sodomía consentida” (nombre dado a la actividad sexual entre personas del mismo sexo) hasta el 2003, esto porque un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional todas las leyes que consideraran ilegales las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Asimismo, al interior del país, el Gobierno no ha aplicado leyes que penalicen la discriminación ni la concientización en la sociedad (sí ha promulgado una ley que penaliza la discriminación laboral basada en la orientación sexual).
Con todo, los boricuas legalizaron el matrimonio igualitario en 2015, con fuerte oposición de la Iglesia católica, grupos sociales y sectores del propio Gobierno. Lo que habla de la flaqueza de las políticas educativas derivadas de un gobierno que aprueba este tipo de leyes pero que mantiene cierto nivel de discriminación institucional.
Caso opuesto es el de Cuba, donde se han trabajado temas de diversidad sexual e identidad de género desde el inicio de la Revolución. Los que van desde la creación de programas de educación sexual coordinados por el Ministerio de Salud Pública y la Federación de Mujeres Cubanas (FEM), pasando por el Grupo Nacional de Trabajo de Educación Sexual (que diseña estas temáticas a nivel institucional) y la creación del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), lo cual ha permitido llevar a cabo políticas educativas de respeto y contra toda forma de discriminación.
Además, desde el 2008, el Estado reconoce el cambio de género y sexo, avance significativo para la región.
Panorama en Centroamérica y México
En Centroamérica todos los países legalizaron la actividad sexual entre parejas del mismo sexo, pero el matrimonio igualitario se mantiene ilegal o no reconocido. Por su parte, México reconoce el matrimonio en algunos Estados, perfilándose como uno de los países a la vanguardia en estos temas.
En Nicaragua se conserva una ley, existente desde 2008, que penaliza toda forma de discriminación basada en la orientación sexual y la identidad y expresión de género.
Panorama en Suramérica
El caso suramericano amerita análisis. Cuenta con experiencias dispares en cuanto al avance de estas políticas; algunos pioneros en el reconocimiento de derechos a las diversidades y otros que hace menos de dos décadas despenalizaron la actividad sexual entre personas del mismo sexo.
En cuanto a despenalizar la actividad homosexual, Venezuela lo hizo desde 1811, fecha de la independencia (aunque esto no tiene relación con el respeto institucional y social a las diversidades), mientras que Chile despenalizó esta actividad en 1999.
Igualmente, Bolivia y Ecuador son de los pocos países en el mundo que ofrecen una protección constitucional contra toda forma de discriminación; en el caso de Bolivia incluye los discursos de odio. Ambas naciones han estimulado políticas como la Ley de Identidad de Género (Bolivia) y El Matrimonio Igualitario (Ecuador).
Argentina también ha dado significativos pasos, sobre todo durante el Gobierno de Cristina Fernández, cuando se legalizó el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Dichos logros se han visto ofuscados recientemente por la violencia institucional aplicada desde la administración de Mauricio Macri. Famoso es el arresto, juicio y condena a un año de cárcel de Mariana Gómez, detenida por la policía mientras se besaba con su pareja, Rocío Girat. Hechos que hablan de un retroceso en esta materia y se vuelven inentendibles al día de hoy. “Los pedófilos deben estar en cana, no nosotras” gritaba Gómez, entre lágrimas, una vez concluido el fallo del Tribunal.
En Chile, si bien existe una ley contra toda forma de discriminación, esta no se aplica en los hechos. Esta ley tampoco nace de la buena voluntad del Estado, pues tuvo que ocurrir un asesinato de un joven homosexual, para que el tema cobrara relevancia. A pesar de esto, cada día se vuelven más recurrentes las agresiones motivadas por el odio en las calles. Y es que de nada sirve implementar leyes si el Estado no tiene un papel activo y participativo de ellas y en la sociedad.
__________________________________________________________________
Rudy López Cientista político