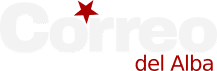La noche del 30 de enero de 1895 José Martí contempló la nieve caer sobre Manhattan desde la ventana de la casa del doctor Ramón Miranda, en una calle que aún conserva las fachadas de entonces. Era su última noche en Nueva York. Llevaba 15 años viviendo en aquella ciudad que había aprendido a leer como quien descifra un jeroglífico: con admiración y con espanto. Al día siguiente partiría hacia Cuba. Esa noche todavía era un hombre que miraba la nieve y pensaba en ese hogar del destierro transformándose en Imperio.
131 años después la nación que Martí supo querer y de cuyas hambres supo advertirnos ha desplegado su maquinaria de deportación con una ferocidad que avergüenza la condición humana. En Minneapolis, agentes enmascarados arrastran a una mujer embarazada mientras las cámaras de los teléfonos registran la escena. En Chicago, en Los Ángeles, en las afueras de los tribunales migratorios, el patrón se repite. Más de 600 mil deportaciones en un año. 22 mil agentes donde antes había 10 mil. La Cuarta Enmienda fue esquivada con un memorando. Y casi dos millones de personas que eligieron irse antes de que vinieran a buscarlas. Martí, atento observador de la violencia estadounidense, habría reconocido en estas escenas el cumplimiento de sus peores pronósticos.
Martí no era un ingenuo. Sus crónicas para La Nación de Buenos Aires, para El Partido Liberal de México, para La Opinión Nacional de Caracas, constituyen el más lúcido retrato de los Estados Unidos escrito en lengua española durante el siglo XIX. Llegó deslumbrado por la república de Washington y Lincoln; se fue advirtiendo sobre el monstruo que crecía en sus entrañas. Vio el asesinato del presidente Garfield y sospechó una conspiración. Vio las huelgas obreras y las ejecuciones de los mártires de Chicago. Vio el racismo contra los negros, la explotación de los inmigrantes, la voracidad del capital. Y vio, sobre todo, lo que ningún otro intelectual latinoamericano de su tiempo quiso ver: que aquella nación miraba hacia el sur con hambre.
Un día antes de morir en Dos Ríos, el 18 de mayo de 1895, Martí escribió a su amigo mexicano Manuel Mercado una carta que debería leerse en todas las escuelas de nuestra América. Allí dejó escrito, con la urgencia de quien sabe que le queda poco tiempo, que todo cuanto había hecho era para impedir que los Estados Unidos se extendieran por las Antillas y cayeran, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras. No hablaba de Cuba solamente. Hablaba del Bravo a la Patagonia. Hablaba de nosotros, hoy, ahora, cuando vemos a latinoamericanos deportados a cárceles de El Salvador sin juicio ni pruebas, etiquetados como pandilleros por sus tatuajes, enviados a morir en prisiones que antes fueron bases militares estadounidenses.
Los niños que hoy van a las escuelas de California y no saben si sus padres estarán cuando vuelvan son herederos de una historia que Martí ya había leído en el aire. La operación de deportación que se anuncia como la más grande de la historia de los Estados Unidos es el cumplimiento tardío de la Operation Wetback de mediados del siglo XX, que a su vez era la continuación de las deportaciones masivas de mexicanos durante la Gran Depresión, que a su vez era la prolongación de una política de despojo que comenzó mucho antes de que Martí llegara a Nueva York. El monstruo no nació ayer. Solo ha crecido. Está herido y rabioso.
Se ha cumplido un nuevo aniversario del natalicio de Martí –el 28 de enero de 1853 en La Habana– y el desafío de siempre es no convertirlo en estatua, en efeméride, en cita de ocasión. Martí no escribió para ser reverenciado. Escribió para ser leído, discutido, ampliado, resignificado. Su Nuestra América, publicada en 1891, sigue siendo el manifiesto más urgente de la unidad latinoamericana. Su advertencia sobre el vecino que nos ignora y nos desprecia, pero que algún día vendrá a exigir una relación cercana, resuena hoy con una claridad que estremece.
Aquella noche de enero, mientras la nieve cubría las calles de Manhattan, Martí sabía que los detectives de Pinkerton –contratados por España– lo seguían. También él era un inmigrante vigilado, un sospechoso, un hombre que conspiraba contra el orden establecido. Al día siguiente escaparía hacia su muerte y hacia su inmortalidad. Nos dejó, además de su poesía y su ejemplo, una tarea que sigue pendiente: resistir al monstruo. Un monstruo que hoy no solo se desnuda en el ICE de Trump, sino en cada rincón del mundo donde se mira con admiración pornográfica el liderazgo agónico –y por ende desesperado– de quien encarna el ocaso de un imperio. En momentos en que los mandatarios del orbe se dividen entre quienes antaño visitaban escuelas, hospitales y universidades, y quienes hoy visitan cárceles modelo, se hace más necesario que nunca entender que las entrañas del monstruo también respiran en nuestras aldeas. Ahora que vemos al Imperio agónico resucitar su Doctrina Monroe, los nuestroamericanos debemos celebrar con reflexión crítica el nacimiento de Martí. Una crítica radical, en el sentido del homenajeado.
__________________________
Claudio Pérez Chileno, médico