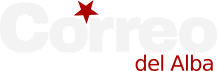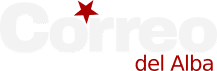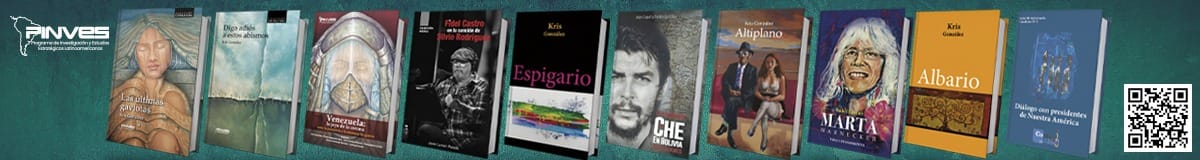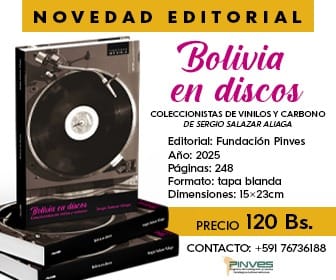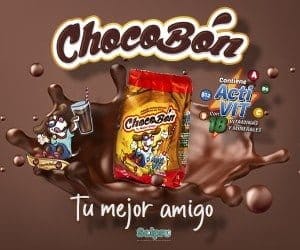La revelación de una red de cuentas falsas y bots que buscaba dañar las candidaturas presidenciales de Evelyn Matthei y Jeannette Jara en Chile abre una reflexión ineludible sobre el rol de las redes digitales en la política contemporánea. Según BioBioChile, “se reveló una red que opera en las sombras de las redes sociales y que busca difundir información falsa sobre algunas candidaturas a La Moneda”. Este hallazgo conecta con un episodio anterior: el 28 de julio Matthei anunció acciones judiciales contra lo que denominó una “campaña asquerosa”, denunciando videos manipulados que intentaban instalar la idea de que padecía Alzheimer. En ese momento acusó al Partido Republicano (PR) y al ultraderechista candidato José Antonio Kast como responsables, cuestionando sus credenciales democráticas.
Lo significativo de este caso no es solo la existencia de ataques políticos, que forman parte de la historia de la competencia electoral, sino el carácter automatizado, persistente y anónimo de los mismos. Lo que está en juego es la consolidación de un dispositivo digital diseñado para producir realidades ficticias que no dependen de su veracidad, sino de su capacidad de circulación y repetición. El filósofo y sociólogo francés Jean Baudrillard lo advirtió con lucidez: “la simulación amenaza la diferencia entre lo verdadero y lo falso, lo real y lo imaginario”. Los bots, en este sentido, son la encarnación práctica de ese simulacro; fabrican una esfera de signos desconectados de los hechos, pero capaces de incidir en la opinión pública como si fueran reales.
Además, hay que tener en cuenta el carácter profundamente violento y de género que adquieren estas campañas digitales. En contextos donde las mujeres alcanzan posiciones de liderazgo político las redes no solo difunden falsedades, sino que buscan minar su credibilidad mediante insultos sexistas, rumores sobre su vida privada o ataques que apelan al descrédito moral. Se trata de una violencia política digital que reproduce estructuras patriarcales y erosiona la posibilidad de un debate democrático inclusivo.
La dimensión ética de este fenómeno es central. Si se acepta como parte natural del juego político se corre el riesgo de disolver el mínimo común de confianza que sostiene a la democracia. Como planteó el intelectual alemán Jürgen Habermas, la esfera pública requiere de un “piso comunicativo” basado en pretensiones de verdad y validez intersubjetiva. Allí donde ese piso se erosiona por la proliferación de simulacros algorítmicos la política se vacía de contenido racional y degenera en mera manipulación perceptiva.
El paralelo con Brasil resulta esclarecedor. Desde las elecciones de 2014, y de manera más sistemática bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, los ejércitos digitales y el llamado “gabinete do ódio” transformaron la propaganda digital en un arma política estructural. La diferencia se observa en la respuesta institucional: en Brasil el Tribunal Superior Electoral (TSE) cerró grupos masivos de WhatsApp y Telegram, exigió a las plataformas tecnológicas restricciones a la difusión y sentó precedentes regulatorios. Chile, en contraste, mantiene una respuesta fragmentaria traducida en indignación mediática y declaraciones políticas, pero sin mecanismos sólidos para frenar la expansión del engaño automatizado.
El caso boliviano enseña una variante aún más dramática. En 2019, en medio de la crisis postelectoral que derivó en el golpe de Estado, los ejércitos digitales jugaron un papel clave. Redes de cuentas falsas difundieron la narrativa del “fraude electoral” con hashtags como #EvoDictador, #FraudeBolivia o #NoHayGolpe, divulgados por perfiles que mostraban patrones de automatización y actividad desde servidores externos al país. Paralelamente, en WhatsApp circularon cadenas y audios manipulados que hablaban de supuestos planes de huida de Evo Morales o de armas entregadas a “milicianos”, mensajes que alimentaron la percepción de caos para justificar la intervención militar. También en Facebook se viralizaron fotografías antiguas de protestas en otros países presentadas como si fueran de Bolivia, así como imágenes manipuladas de los incendios en la Chiquitanía atribuidas al “abandono gubernamental”.
El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) y analistas independientes señalaron que buena parte del discurso desestabilizador circuló en Twitter y Facebook en cuentas creadas simultáneamente, con escasa interacción personal y actividad coordinada en franjas horarias inusuales. A diferencia de Brasil, en Bolivia no existió una autoridad electoral o judicial capaz de encarar este fenómeno con medidas regulatorias, más bien las instituciones quedaron arrastradas por la misma ola de desinformación. La ética democrática quedó subordinada a la velocidad y masividad de los flujos digitales y el resultado fue un desenlace político en el que las redes actuaron como catalizadores de la violencia y del golpe de Estado.
El filósofo galo Éric Sadin, en La silicolonización del mundo, ha descrito este fenómeno como parte de una racionalidad propia del capitalismo digital: “las tecnologías ya no se limitan a mediar nuestra relación con el mundo; lo modelan, lo configuran y lo orientan según lógicas de poder”. Desde esta perspectiva, los bots políticos no son un accidente circunstancial, sino la expresión de una racionalidad donde la verdad se vuelve un recurso instrumental. Como advertía Hannah Arendt, en un contexto distinto pero convergente, “la libertad de opinión es una farsa si no garantiza la información objetiva”.
El problema, por tanto, no se limita al uso táctico de herramientas digitales, se trata de la naturalización de la mentira como norma de la competencia democrática. Si el ciudadano ya no puede distinguir entre un interlocutor real y un software diseñado para manipularlo la confianza –pilar básico del lazo social– se disuelve. Y con ella la legitimidad misma del sistema democrático.
Chile, Bolivia y el resto de América Latina caminan hoy sobre un filo peligroso. La democracia corre el riesgo de convertirse en un teatro de sombras poblado por algoritmos que dictan lo que se cree y lo que se teme. Si no se establece un límite ético y normativo frente a la mentira automatizada, lo que antes era deliberación se volverá ilusión colectiva. La política se reducirá a un juego de espejos y simulacros, y la palabra pública perderá toda autoridad. La Historia podría recordarnos que en ausencia de verdad la democracia no desaparece lentamente, se disuelve en silencio, bajo la apariencia de normalidad, hasta que lo real y lo ficticio ya no puedan distinguirse.
_________________________
Correo del Alba