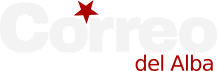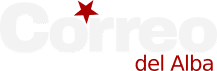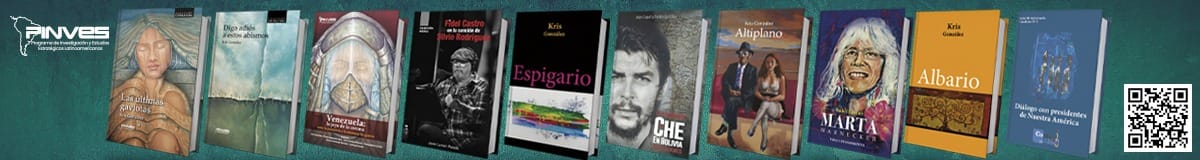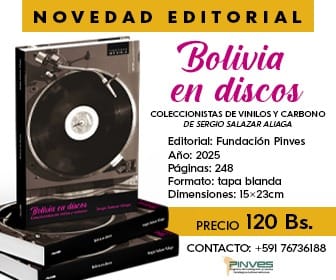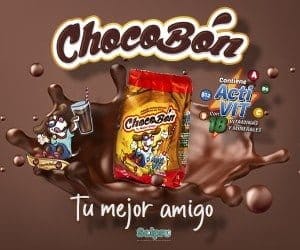Bolivia es considerada un país minero. La Colonia tuvo su principal asentamiento en estas tierras producto de los grandes descubrimientos de yacimientos de plata, que en su época era pura como el rosicler, lo que permitió la acuñación de monedas en la misma ciudad de Potosí. Luego, en la República, los señores de la plata trasladaban enormes cantidades de mineral bruto de Huanchaca hasta Antofagasta para su procesamiento.
El siglo XX fue la época del estaño, con yacimientos como La Salvadora. El capitalismo de Estado, que integró y diversificó el país, tuvo en la minería nacionalizada la fuente de las divisas necesarias para sus políticas.
En el año 2023 las exportaciones mineras llegaron a cinco mil 700 millones de dólares, de los cuales dos mil 400 millones fueron de oro. La renta de la minería industrial la compone el pago de la regalía, en el caso del oro de 7%, y el 37.5% de las utilidades; las cooperativas productoras de oro, que suman el 99% de los productores, solo pagan el 2% del valor exportado.
Su expansión, en casi todos los departamentos, se debe al precio muy alto del metal y la inoperancia en la ejecución de las normas regulatorias: el precio del oro ha llegado a tres mil 600 dólares la onza, cuando en 2006 no llegaba a los 600. Este precio es suficiente acicate para correr muchos riesgos en la seguridad personal, en la explotación precaria, pero también la ilegalidad de la operación, que según la Constitución del Estado Plurinacional –los recursos naturales son de todas y todos los bolivianos– solo se puede aprovechar con ley expresa de aprobación del contrato.
La situación actual es de un descontrol total. La norma constitucional, suprimiendo el régimen concesionario, que daba derecho de explotación por el pago de una patente, ha establecido el contrato administrativo minero que obliga al operador minero a ejecutar un plan de trabajo y garantizar la inversión. Sin embargo, no ha sido posible plasmar la norma por las siguientes razones: la Constitución data de 2009, la Ley de Minería se dictó en 2014 y las normas para la migración a contratos recién concluyeron en 2017. En este período no fue aprobado ningún contrato minero por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), mientras tanto se permitió que las operaciones mineras prosiguieran con un permiso de cateo –exploración superficial– concedido al inicio del trámite. Así se fueron multiplicando las operaciones sin la necesidad de ninguna ley.
El viabilizador de los contratos mineros es la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), que debe recibir la solicitud y procesar el cumplimiento de todos los requisitos, entre ellos el registro del contribuyente, el plan de operación e inversión, la licencia social y ambiental. Cuando se perfecciona la documentación se suscribe el contrato y es elevado para su aprobación a la ALP. La AJAM es una institución nacional cuya capacidad de supervisión y fiscalización no tiene la proporción adecuada a la tarea asignada, particularmente en la determinación del carácter del yacimiento minero –primario o marginal–, y en la fiscalización para determinar el cumplimiento del plan, por lo cual prolifera una actividad que cae en lo irracional e ilegal.
Esta práctica ha dado como resultado que haya más de tres mil operaciones mineras, bajo el título de cooperativas, que trabajan en casi todo el territorio nacional, particularmente en el departamento de La Paz. Muchas de ellas tienen el registro de solicitud y otras no. Basta que haya la venia de la federación sectorial para ejercer derechos. La extensión de la explotación aurífera también se ha posibilitado por la asociación con capitalistas circunstanciales que han elevado los niveles de producción, en sustitución de lo artesanal, y han abierto operaciones en parques y reservas fiscales que antes eran inaccesibles y hoy son alcanzables por la introducción de capital.
Estas alianzas han distorsionado la esencia de las cooperativas, una asociación libre de productores, al aliarse con inversores que ponen el capital, que por esencia busca el lucro y no el servicio ni la colaboración –distintivos de las cooperativas–. Así el socio cooperativista se convierte en rentista de las ganancias con el capital y deja de ser productor; esta misma maña ha llevado a contentar a comunidades cuando se les permite extraer el mineral por períodos cortos para que satisfagan sus necesidades primarias.
El Gobierno se muestra incapaz. Ha decretado la Ley del Oro, para la venta y compra del metal por el Banco Central; fácilmente ha vendido, pero comprar se le hace difícil, por no contar con la estructura adecuada en los centros de producción, pero además por la distorsión del precio con el tipo de cambio, que disminuye su valor en un 50% al pagarse en bolivianos. Ante esta situación se recurrió a la presión a los exportadores legales, cuatro comercializadoras internacionales, para que entreguen el 30% del oro que declaraban para la exportación. El primer año (2023) dio resultado, cuando se exportaron 40.8 TMF, pero en la gestión siguiente las exportaciones legales del oro bajaron a 9.4 TMF; esta baja en la exportación de la producción se explica por la canalización por contrabando, ya que el consumo de los insumos necesarios se mantuvo.
La problemática del oro es muy compleja: en lo social, porque distorsiona el espíritu cooperativo y a su amparo se explota a obreros en condiciones precarizadas. Medio ambiental, porque se destruye los parques nacionales y se contamina con mercurio y otros reactivos, afectando a la gente, flora y fauna. Económico, porque elude la tributación legal al ampararse en beneficios que se dieron a la minería artesanal y a la explotación de yacimientos marginales. Y política, porque al amparo de su poderío económico ganan espacios de poder para defender sus beneficios.
La situación es compleja, pero se deben buscar soluciones creativas en el marco del Vivir Bien.
_________________________
José Pimentel Boliviano, exministro de Minería y Metalurgia