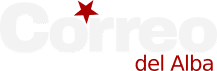Este 25 de enero, cientos de ciudadanos salieron a la calle en la capital de Burkina Faso, Uagadugú, para apoyar al ejército que había depuesto al presidente Roch Kaboré el día anterior. Una delegación del recién formado Movimiento Patriótico de Salvación y Restauración anunció el 24 de enero, en la televisión nacional la destitución del primer mandatario, la suspensión de la Constitución, la disolución del gobierno y de la Asamblea Nacional y el cierre de las fronteras hasta nuevo aviso.
El golpe de Estado del ejército burkinés, condenado por Francia y las Naciones Unidas, pone fin a un periodo de tensiones internas que comenzó el pasado noviembre, cuando la masacre de 53 soldados en el noreste del país, en Inata, a manos de combatientes de la organización Jnim, la rama saheliana de Al Qaeda, desencadenó las primeras protestas contra un gobierno considerado corrupto e incapaz de responder eficazmente a la amenaza yihadista.
El depuesto presidente Kaboré, en el poder desde 2015 y reelegido cinco años después con la promesa de convertir la lucha antiyihadista en su prioridad, se había visto cada vez más cuestionado por una población harta de la violencia yihadista y de su ineficacia para hacerle frente. El 11 de enero en las agencias de noticias se hablaba de la alta posibilidad de llevarse a cabo un golpe de Estado, cuando las autoridades de Burkina Faso informaron que habían detenido a ocho soldados acusados de planear la desestabilización del país.
Ola de golpes de Estado
Burkina Faso, uno de los Estados de la región del Sahel, es el tercer país que sufre un golpe de Estado, después de Guinea y Mali, esto confirma el peligroso giro antidemocrático y la inestabilidad que caracterizan cada vez más a esta zona. En el caso de Malí y Burkina Faso, es innegable que el estancamiento de la lucha contra el terrorismo yihadista ha minado la sociedad y el frágil aparato estatal, generando frustración y rabia. Además del terrorismo, no existen acciones concretas para combatir el tráfico de personas, ni de parte de los gobiernos locales, como tampoco de parte de la Unión Europea y sus Estados miembros. Aunque los conflictos en esta zona hagan crecer en occidente el río de migrantes, que tratando de escapar del terrorismo cruzan las fronteras por mar y tierra con el sueño de tener una mejor calidad de vida, siendo víctimas de la trata de personas y de una serie de violaciones de sus derechos humanos.
La zona en la que confluyen las fronteras entre Níger, Burkina Faso y Malí (la llamada zona «trifronteriza» o Liptako-Gourma) ha sido escenario de una violencia creciente, tras una insurgencia en Malí en 2012 que había visto cómo los yihadistas se aliaban contra las instituciones del Estado. Aunque, esa insurgencia fue reprimida, la violencia nunca ha cesado y ha vuelto a intensificarse en los últimos años, exacerbando las divisiones ya presentes en la región.
Según Naciones Unidas, los ataques contra soldados y civiles en la zona se quintuplicaron entre 2016 y 2020, perdiendo la vida cerca de cuatro mil personas en los tres países. En Burkina Faso, las zonas del norte y del este han visto un aumento de las operaciones yihadistas llevadas a cabo por diversos grupos. Entre ellos se encuentran el Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) y Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM), cuyo acrónimo en árabe se traduce como “Frente de Apoyo al Islam y a los Musulmanes”, que reúne a una serie de militantes yihadistas de Al Qaeda.
Evidentemente, es un creciente aparato terrorista que genera muerte y desplazamientos, porque son cientos de miles las personas que tratan de escapar diariamente de esta pesadilla. Tal vez, la solución contra el terrorismo no se encuentra en las manos de los militares, pero por ahora la población ve en ellos los únicos que tienen las armas y las herramientas para combatirlo, son una respuesta esperanzadora a la situación en la que viven, aunque esto signifique la perdida de la democracia.