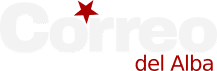Por Eduardo Galeano
Roque Dalton hacia reír a las piedras. Era el menos solemne de todos nosotros, y también a la muerte le tomaba el pelo. Así que no voy a ponerme, ahora, a escribir en su memoria una necrológica de cartón húmedo de lágrimas.
Pero no puedo dejar de decir que me dio asco el silencio de la prensa, ni puedo dejar de mencionar el doble dolor que provoca la muerte cuando uno se entera con tanto atraso. No vibraron los teletipos de las grandes agencias internacionales para informar del asesinato del poeta. Estaban ocupadas, supongo, con los percances sentimentales y financieros de Jackie Kennedy o alguna mierda así. Ya se sabe quién maneja la información en la América Latina. Las máquinas de mentir no dedicaron ni una línea a la muerte de Roque. Este escritor no había nacido en París, ni había sido bendito en Europa. Venia de un país centroamericano y chiquito, que él llevaba tatuado en todo el cuerpo. Allí cayó acribillado a balazos.

La poesía de Roque era, como él, cariñosa, jodona y peleadora. En la cara y en la poesía de Roque, una guiñada se convertía en un puño en alto. Le sobraba valentía, y por lo tanto no necesitaba mencionar el coraje. Nada más ajeno a la retórica del sacrificio que la obra de este militante que nada ahorró de sí ni quiso nada para sí.
No precisamos un minuto de silencio para escuchar su risa clara. Ella suena alto y siempre, matadora de la muerte, en las palabras que nos dejó para celebrar la alegría de creer y de darse.
__________________________________________________________________
Eduardo Galeano Escritor y periodista
Tomado de de/sobre Roque Dalton, Casa, Cuba, 2010.