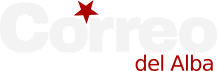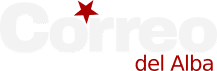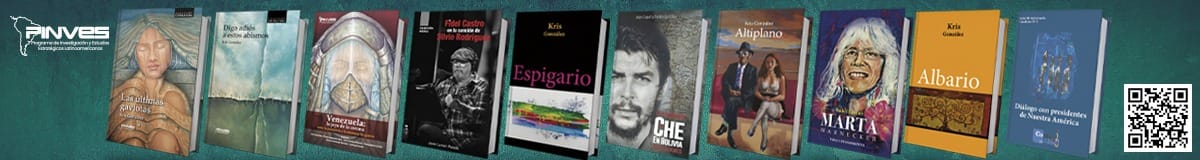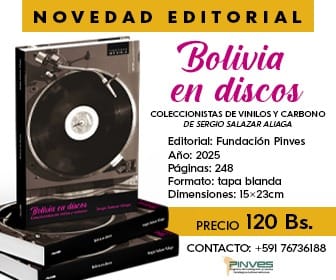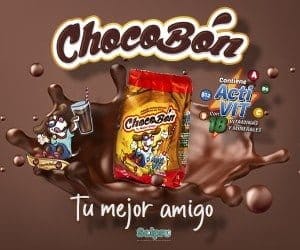La historia tecnológica de Bolivia no ha sido una de emancipación, sino de perfeccionamiento del saqueo al servicio de la economía mundial en distintas etapas históricas. Si bien la independencia del país coincidió con la consolidación de la Revolución Industrial, esta conmemoración –más que un motivo de festejo– nos invita a una reflexión crítica: ¿por qué, después de dos siglos de vida republicana y de avances tecnológicos sin precedentes en la historia humana, Bolivia sigue anclada a un modelo de desarrollo que repite, una y otra vez, las lógicas de su pasado colonial? La respuesta puede encontrarse en la confluencia de dos análisis contundentes: el de la “Megamáquina” global descrita por Fabian Scheidler y el del “Dominio de la estupidez” teorizado por Pino Aprile.
Scheidler, en El fin de la Megamáquina, define nuestro sistema-mundo como una gigantesca maquinaria de poder impulsada por tres tiranías: los Estados militarizados, la acumulación incesante de capital y una ideología de dominación. Esta Megamáquina, desde sus inicios, ha necesitado de una serie de recursos naturales como combustible. Bolivia, desde su nacimiento forzado como pieza del Imperio español, ha sido uno de sus depósitos de combustible más ricos y trágicos.
Una línea de tiempo tecnológica al servicio del saqueo
La tecnología nunca fue neutral, sino la herramienta que optimizó la extracción de recursos en cada etapa histórica.
La Colonia y la inteligencia apropiada
Antes de la Colonia los pueblos andinos poseían tecnología metalúrgica sofisticada como las huayrachinas, hornos de viento que aprovechaban las corrientes de aire de la montaña para fundir la plata. La Corona española cooptó esta inteligencia e introdujo la amalgamación con mercurio (conocida como el “Patio de Benito”), una “innovación” cuyo único fin era maximizar la extracción de plata del Cerro Rico de Potosí. Esto elevó la producción de 200kg a más de 150 mil kg anuales en el siglo XVI. La plata potosina financió las guerras del Imperio español y la acumulación primitiva de capital en Europa, a costa de la vida de unos ocho millones de indígenas y la devastación ambiental. Fue un caso ejemplar de cómo la inteligencia (metalúrgica) se puso al servicio de la estupidez de un sistema depredador.
El siglo XIX y el ferrocarril de la dependencia
Tras la independencia, la Revolución Industrial introdujo la máquina de vapor. Sin embargo, en Bolivia el ferrocarril no se usó para integrar el país o fomentar un mercado interno: sus rieles trazaron líneas directas desde las minas de plata y estaño hacia los puertos del Pacífico, acelerando el vaciamiento del territorio en beneficio de las nuevas élites locales y los capitales británicos. La tecnología del “progreso” europeo consolidó la dependencia boliviana. La tecnología, una vez más, sirvió a la lógica colonial. La Revolución Industrial europea usó minerales bolivianos, pero el país continuó sin industrias propias. Las élites, “obedientes” al modelo extractivo, no promovieron un modelo de industrialización que aprovechara las potencialidades y necesidades locales.
El siglo XX y la era del estaño
Los “barones del estaño” –Patiño, Hochschild, Aramayo– modernizaron la minería con tecnología industrial de punta. Amasaron fortunas que los posicionaron entre los hombres más ricos del mundo. Sin embargo, esa riqueza no se tradujo en desarrollo para Bolivia. El país proveía el mineral y la mano de obra barata –a menudo reprimida con violencia–, mientras las ganancias se acumulaban en bancos de Europa y los Estados Unidos. La Revolución de 1952 intentó nacionalizar este poder, pero no pudo romper la lógica subyacente de la Megamáquina: la dependencia del mercado global y la primacía de la extracción. La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) usó maquinaria obsoleta donada por los Estados Unidos, perpetuando la exportación de materias primas.
Un episodio crucial fue la Segunda Guerra Mundial. Bolivia, productora del 45% del estaño mundial, se volvió un proveedor estratégico para los Estados Unidos. El gobierno del general Peñaranda fue presionado para vender a un precio fijo de 0.43 dólares por libra, por debajo del costo de producción boliviano de 0.50 dólares por libra. Además, Bolivia fue forzada a “donar” 29 mil toneladas de estaño (valoradas en 25 millones de dólares de la época) y a cambio solo recibió armas obsoletas y promesas incumplidas. Sin transferencia tecnológica ni industrialización, el país entró en una crisis devastadora: 40 mil mineros despedidos, una inflación del 300% y protestas reprimidas violentamente, como la Masacre de Catavi, donde murieron 400 mineros; justificada por Peñaranda como una acción contra “agentes nazis”. Este episodio encarna lo que Scheidler llama la Megamáquina: un “territorio sacrificable” para la industria bélica estadounidense, sostenido por la “estupidez funcional” de las élites locales que facilitaron el saqueo.
El siglo XXI y la encrucijada del litio y el mercurio
Bolivia enfrenta una nueva encrucijada entre dos modelos extractivos: el litio y el oro ilegal. El primero representa una tecnología de punta que depende de la extracción del llamado “oro blanco”, clave para la transición energética global. Sin embargo, el 99% del litio boliviano se sigue exportando como carbonato bruto, sin valor agregado, y los proyectos de industrialización –como la fabricación de cátodos para baterías– avanzan a paso lento, frenados por la burocracia, la falta de inversión real y la ausencia de una estrategia soberana de investigación y desarrollo tecnológico.
En el otro extremo, el oro ilegal se extrae con métodos arcaicos en la Amazonía, utilizando mercurio en un proceso que recuerda a la tecnología medieval. Según el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), en solo cinco años se extrajeron ilegalmente 450 toneladas de oro, generando una catástrofe ambiental: ríos contaminados, biodiversidad amenazada y comunidades indígenas intoxicadas con metilmercurio, un neurotóxico irreversible. Esta práctica no solo destruye ecosistemas, sino que desplaza a poblaciones enteras y enriquece a mafias articuladas con redes transnacionales de contrabando.
Mientras el oro ilegal alimenta la burbuja financiera global y circula en paraísos fiscales, el mercurio se queda en los cuerpos de los más pobres. Y aunque el litio aparece como una promesa de futuro “verde”, sin soberanía tecnológica ni control sobre la cadena de valor reproduce el mismo patrón colonial de exportación de materia prima, dependencia estructural y destrucción silenciosa del entorno. Esta encrucijada revela que, sin un cambio profundo en el modelo económico, incluso las tecnologías del siglo XXI pueden seguir funcionando al servicio de la dominación.
Un triste ejemplo de esto último es lo que ha sucedido al cierre de esta edición: cinco mineros artesanales, de entre 23 y 25 años, murieron el viernes 1 de agosto de 2025 tras un derrumbe en la mina de oro Amayapampa, en Potosí. El yacimiento, operado por la estatal Comibol, es uno de los mayores de la Región. Las víctimas no eran parte del personal regular, pero tenían autorización para realizar paqoma, recolección tradicional de mineral residual.
El dominio de la estupidez: ¿por qué persiste el ciclo?
Pino Aprile explica que este ciclo no se debe a una falta de inteligencia, sino a un “sistema funcional de estupidez”: una estructura que perpetúa el poder excluyendo voces críticas e instrumentalizando la inteligencia para fines destructivos.
Este sistema opera mediante una “selección invertida”: quienes cuestionan el modelo extractivista (líderes indígenas, ambientalistas, intelectuales) son marginados, mientras que quienes obedecen y facilitan la corrupción prosperan. La corrupción, según Aprile, no es una falla del sistema, sino una “pieza esencial” de su diseño para mantener la dominación. El caso del mercurio es un ejemplo claro: su uso ilegal es tolerado por complicidad institucional, a pesar de sus efectos devastadores. En Beni siete de cada 10 niños indígenas tienen niveles peligrosos de mercurio en la sangre; mientras Bolivia solo recibe un 2% en regalías por su oro, frente al 30% de países como Canadá.
A esto se suma el “secuestro de la inteligencia”. Las universidades bolivianas forman técnicos para optimizar la extracción dentro del modelo existente, no para transformarlo. Metalurgistas formados con fondos públicos terminan trabajando para cooperativas que envenenan los ríos con mercurio, cumpliendo la paradoja de Aprile: “la inteligencia trabaja para expandir la estupidez”.
¿Un futuro posible?
Frente a la estructura opresiva de la Megamáquina global y la mentalidad funcional que la sostiene Bolivia ha quedado atrapada en una combinación letal de poder estructural y estupidez institucional que la mantiene subordinada a intereses e inversiones extranjeras. Romper con estos condicionamientos históricos es imprescindible si aspiramos a construir un futuro distinto. Para ello Aprile propone un primer gesto clave: el “optimismo cauteloso”, entendido como la capacidad de reconocer la estupidez sistémica como un acto inicial –y genuino– de inteligencia. En esa grieta de lucidez emerge la posibilidad de otro horizonte, sostenido por las únicas fuerzas verdaderamente emancipadoras: el arte, el activismo y el pensamiento crítico.
Este desafío exige desmontar una lógica de dominación que ha perdurado por cinco siglos y dar paso a un modelo de desarrollo en el que la tecnología esté verdaderamente orientada al bienestar común, la justicia social y la restauración ecológica. Optar por la inteligencia en lugar de la estupidez no es solo un imperativo moral, sino también una decisión política y una condición de supervivencia. Esta elección se traduce en apostar por tecnologías Low-Tech, apropiadas a las necesidades y potencialidades locales, en lugar de seguir reproduciendo dependencias externas. No puede haber economía viable en un planeta devastado, ni soberanía real sin control sobre los propios recursos y destinos. La verdadera riqueza reside en la biodiversidad, la salud colectiva y la capacidad de decidir juntos. Que el bicentenario no sea un ritual vacío, sino el punto de partida para una rebelión lúcida contra la lógica extractivista.
Bolivia atraviesa una encrucijada histórica. El litio, presentado como una oportunidad estratégica, también representa el peligro de repetir viejos esquemas: industrializar con socios extranjeros que monopolizan la tecnología y el control del valor agregado. Sin embargo, existe otro camino posible, basado en la inteligencia colectiva y la acción transformadora. Esto implica exigir el uso de tecnologías limpias en la minería, como la sustitución del mercurio por métodos gravimétricos; avanzar hacia una verdadera soberanía tecnológica mediante la producción local de cátodos y el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo; y mantener activas las contrafuerzas simbólicas –el arte, el humor y la crítica– capaces de cuestionar el poder y visibilizar la corrupción.
“El fin de la Megamáquina no es un colapso, es una elección”, escribe Scheidler. En su tercer siglo como república Bolivia debe decidir si sigue atrapada en la estupidez funcional del extractivismo o si da el salto hacia un modelo basado en la inteligencia social y ecológica, sustentado en tecnología local y en el desarrollo de soluciones Low-Tech, que nos preparen mejor para un futuro postcombustibles fósiles y postcapitalista –ambos inevitables–. El mercurio en los ríos, como la automatización sin justicia, no son solo tragedias: son advertencias. La historia puede –y debe– cambiar.
_________________________
Carlos Bonadona Vargas Boliviano, ingeniero de Sistemas y especialista en Energías Renovables