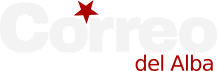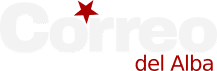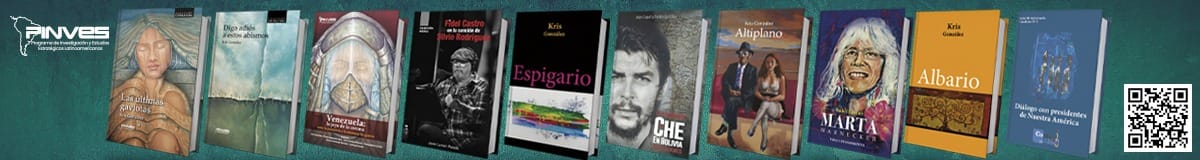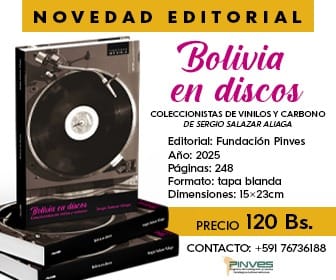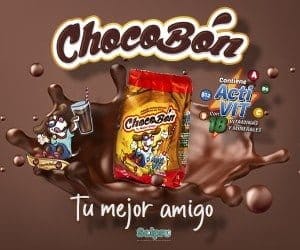Todas nuestras naciones nacieron mentidas.
La independencia renegó de quienes, peleando por ella,
se habían jugado la vida;
y las mujeres, los analfabetos, los pobres,
los indios y los negros no fueron invitados a la fiesta.
Eduardo Galeano
El 10 de julio de 1825 se reunió en Chuquisaca, ciudad contigua a la de Potosí, la Asamblea Deliberante del Alto Perú, responsable de debatir la independencia de las provincias del Alto Perú, y que concluyó por establecer la República de Bolívar (posteriormente Bolivia).
Convocada a partir de un decreto elaborado por Antonio José de Sucre, la Asamblea estuvo compuesta por 48 diputados. Personas que, salvo dos excepciones[i], nunca habían luchado durante los 15 años de la guerra de independencia. Todo lo contrario, más de uno había estado ligado, familiar y políticamente, con la causa realista[ii]. La Asamblea no tuvo ninguna representación indígena ni de mujeres (a pesar de que la Generala de los ejércitos independentistas, Juana Azurduy, seguía en vida; y que los indígenas habían participado de principio a fin).
Se trató de una Asamblea elitista que optó por, desde su convocatoria, privilegiar la presencia de quienes habían acumulado poder económico y político a la sombra del régimen colonial; grupos que acumularon poder de los pequeños resquicios que dejaba la Corona española a los “criollos”: comercio, funciones administrativas periféricas o control y represión directa, ligados principalmente a su condición de descendientes de algún colonizador. Entre las condiciones para ser elegido diputado figuraba ser propietario y “poseer una renta de 800 pesos anuales o tener un empleo o ser profesor de alguna ciencia que se los produzca”.
Proceso que, con las particularidades que se describieron, definieron las características de la República de Bolivia: discriminadora, colonial, negadora de su diversidad cultural y social, invisibilizadora de la población e institucionalidad originaria que habían persistido hasta entonces; reproduciendo lógicas coloniales (privilegios y lógicas pigmentocráticas y de apellidos). Como señala un estudioso, Bolivia “se ha fundado mal, su ‘nacimiento’ ha sido en realidad un aborto”[iii].
En este marco, es importante establecer desde un inicio que, cuando llegaron los españoles e invadieron estos territorios, no arribaron a un continente vacío. Al contrario, se trataba de un continente pleno de vida, lleno de poblaciones, culturas, diversidad; que contaba con una institucionalidad propia. No existían fronteras ni naciones (en el sentido europeo y moderno), fueron intereses particulares los que construyeron fronteras que se fueron repartiendo (dislocando, desmembrando) el territorio.
Esos grupos de poder, velando por sus intereses y privilegios, alentaron la construcción de una narrativa de identidad nacional en los territorios de su influencia, donde nunca antes había existido una nación. Se llegó al extremo de no solo dividir territorios, sino de crear zonas o países; tal es el caso de Uruguay o, decenios después, de Panamá.
Sin embargo, como podemos ver en sus distintos escritos y discursos, Simón Bolívar tuvo oportunidad de conocer personalmente la diversidad que caracterizaba a nuestro continente y no solo reconocer la heterogeneidad de las diversas culturas, sino también sensibilizarse con ellas y construir una propuesta integradora respetando y valorando esa diversidad. No veía la diversidad como obstáculo ni buscaba un proyecto homogeneizador, sino que buscaba una identidad común de todo el continente –en la diferencia–, y la unidad en la diversidad.
Ya en la “Carta de Jamaica” (1815) el Libertador, mostrando su capacidad prospectiva estratégica, recupera las ideas del filósofo francés Abad Saint Pierre que escribió su propuesta de la paz perpetua por medio de una Confederación de Estados Europeos[iv]. Bolívar fue uno de los primeros que valoró esa propuesta (ideas que se concretizaron más de 200 años después en la creación de la Unión Europea).
Esa diversidad, aunque negada e invisibilizada, pervivió a lo largo de los años. Por ello, luego de más de 180 años, en 2009, la República de Bolivia se transformó en el Estado Plurinacional de Bolivia, por medio de una Asamblea Constituyente elegida por el voto popular y con la participación de todos los sectores, de mujeres, indígenas y la comunidad afroboliviana[v]. De esta forma se dio fin al régimen republicano neocolonial y se inauguró una institucionalidad que busca reivindicar y valorar positivamente nuestra diversidad, así como a las culturas e instituciones originarias.
Un Estado Plurinacional que en su momento se entendió como una Confederación de Naciones[vi], y que busca el reconocimiento y fortalecimiento de nuestra diversidad y de la institucionalidad originaria. ¿Qué tan lejos habríamos llegado si en 1825 en vez de constituirnos como República hubiéramos creado un Estado Plurinacional? Más allá de hacer historia contrafactual o realizar preguntas retóricas, seguro que hubiésemos logrado una identidad propia y podido brindar al mundo una alternativa institucional que permita lidiar con la diversidad.
La creación del Estado Plurinacional recupera el espíritu del ideal bolivariano de reconocer y valorar la diversidad que nos caracteriza, no como un obstáculo o impedimento a la unidad, sino como nuestra fortaleza. Nos acerca a la idea de una federación continental o “nación americana” que trascienda fronteras y particularismos. Una alternativa institucional para convivir armónicamente en la diversidad, sin negarla o exterminarla; una unidad en la complementariedad y cooperación; una alternativa para la integración plural de la diversidad en la diversidad.
_________________________
Jean Paul Guevara Boliviano, docente
[i] Solo dos representantes habían luchado en la guerra: José Miguel Lanza y José Ballivián.
[ii] Los más destacados son Casimiro Olañeta, Manuel María Urcullu, José María Serrano y Ángel Mariano Moscoso. El primero fuer sobrino y asesor del último general y comandante del Ejército realista.
[iii] Puente, Rafael: Recuperando la memoria. Una historia crítica de Bolivia, UPS Editorial, Bolivia, 2011.
[iv] “Esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración, otra esperanza es infundada, semejante a la del abate St. Pierre que concibió el laudable delirio de reunir un Congreso europeo, para decidir de la suerte de los intereses de aquellas naciones”, Simón Bolívar en la “Carta de Jamaica”.
[v] Fue la primera vez en nuestra historia que se redactó una Constitución Política desde la gente, elegida democráticamente para tal propósito.
[vi] Lo que se puede comprobar en las actas de debates e informes de la Asamblea Constituyente.